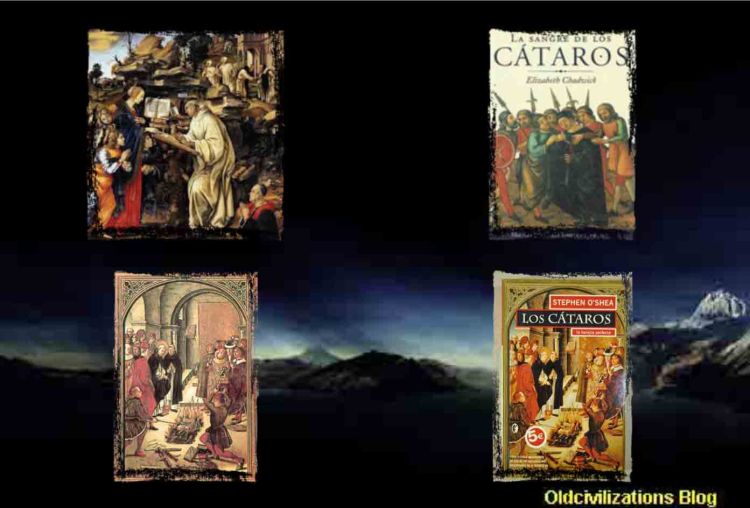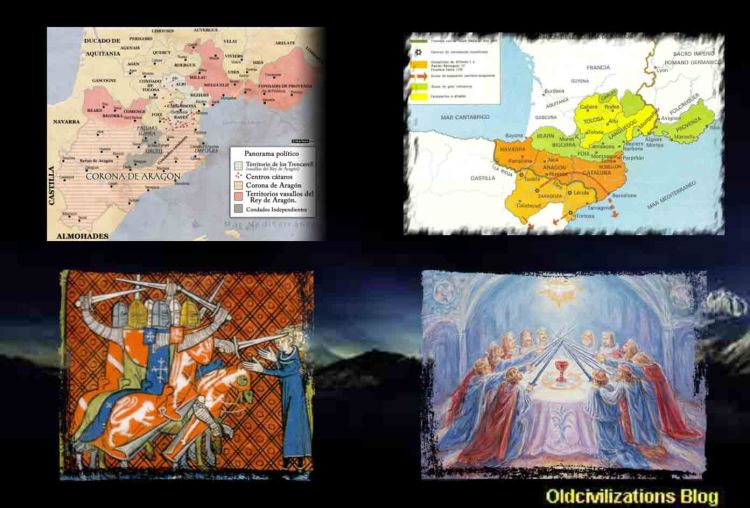El
nombre de la madre de Mani, Mariam, y la anunciación que le fue hecha.
están en línea con lo legendario del cristianismo. El defecto físico
congénito que tenía Mani guarda relación con la cojera iniciadora que
encontramos también en Vulcano, en Jacob, tras la lucha con el ángel y
en Gengis Kan. Gilbert Durand (1921 – 2012), antropólogo, mitólogo y
crítico de arte francés, señala que esos rasgos guardan casi siempre
relación con la mitología del Fuego: «
En numerosos escenarios y leyendas relativos a los “amos del fuego” los personajes son lisiados».
Él carácter mítico de Mani se afirma también en sus progenitores. Su
padre carece de alcurnia y ha hecho voto de castidad, mientras que su
madre es de estirpe real. Por ello, su genealogía se revela por línea
materna y gracias a rasgos prodigiosos, como concepción virginal,
nacimiento anunciado o milagroso, hallazgo por casualidad, etc., que son
otras tantas señales de su «
oculta realeza», realeza espiritual que revelarán más tarde su misión. Igual observación respecto a
At Taum,
el Gemelo.
En todas las mitologías del mundo los gemelos tienen una función
simbólica y representan en particular la bipolaridad espiritual y animal
a la vez. Por último, la muerte de Mani, cuyo cuerpo es despedazado,
tiene también un sentido mítico. Al igual que Mani, el cuerpo del Osiris
egipcio fue troceado, y Rómulo, Orfeo, Dionisio, Atis, etc., sufrieron
la misma suerte. Según Gilbert Durand: «Numerosas tradiciones reflejan
esta imagen de la muerte iniciadora». Así, en las ceremonias del
chamanismo el postulante es hecho pedazos. Entre los indios, Pomo es
despedazado por un oso. En la iniciación masónica, el iniciado es
colocado en un ataúd. Aquí, la mutilación final de Mani aparece, desde
el principio hasta el fin, como un relato intencionadamente simbólico.
La palabra Mani, en sánscrito, designa una piedra preciosa, una gema, y
era ya empleada como metáfora en las invocaciones a Buda. En tiempos de
Mani se relacionaba también su nombre con la palabra siria Mana, que
significa receptáculo o vaso, lo que hizo decir a los detractores que
Mani era el «
vaso del mal», mientras que para los apologistas era el «
vaso de salvación». El sobrenombre de Maniqueo, que significa en realidad Mani, el Viviente (
Mânî Hayyâ),
fue también interpretado como queriendo decir el vaso que vierte el
maná, etimología que demuestra el carácter simbólico que los
contemporáneos, forzando el sentido de las palabras, atribuían al
personaje. En fin, para sus adversarios, y quizá no sólo para ellos,
Manes era el Loco (
Maneis). Por otro lado, René Guénon ha
subrayado el parentesco fonético de los nombres de los personajes
mitológicos que desempeñan el papel de «
legisladores primordiales»,
tales como el Men egipcio, el Minos griego, el Manú indio, etc.,
proponiendo explicar su semejanza por el papel de todos estos
personajes, que son emanaciones o depositarios de la energía espiritual
creadora del maná.
La idea mítica y mística, que Mani simbolizaba, había de conseguir
éxitos siglos después, y muy lejos de la tierra que había visto nacer al
maniqueísmo. Fue, en efecto, en el país de Oc, del siglo XI al XIII,
donde había de reaparecer el maniqueísmo bajo el nombre de cátaros y
conquistar para su fe a la población meridional. Y para extirpar dicha
fe necesitaría la Iglesia romana, ayudada por los barones del Norte de
Francia, cincuenta años de una guerra y una represión despiadadas, cuyo
recuerdo permanece todavía hoy grabado en los corazones occitanos. Esta
resurrección es un enigma, puesto que si es cierto que el catarismo se
explica, en gran parte, por la organización propia de la sociedad
occitana de la Edad Media, no lo es menos que esta sociedad difería por
completo de la que existía en el siglo III en Babilonia. Tal vez el país
de Oc, hace ocho siglos, reconoció en una herejía venida de Oriente la
imagen de su propio origen. Hace unos veintiséis siglos, en un día del
equinoccio de primavera, el viejo Ambigat, rey de Bourges, antigua
localidad francesa del departamento de Cher en la región de Centro, que
no tenía hijos, mandó llamar a sus dos sobrinos, Belloveso y Sigoveso,
hijos de su hermana, y les dijo: “
Sois jóvenes y espero que vuestras
ambiciones estarán a la altura de vuestra cuna; mi reino, por famoso
que sea, no puede bastaros. Es el mundo lo que tenéis que conquistar; yo
os daré medios para ello”. Si hemos de creer al emperador romano
Tito Flavio Sabino Vespasiano, comúnmente conocido con el nombre de Tito
(39 – 81), la Galia era tan próspera que resultaba casi imposible
evaluar sus recursos en hombres y bienes. En efecto: Bourges, cuyo
nombre celta significa «
cumbre», era entonces la capital de
toda la Galia céltica, que se extendía desde Bretaña hasta el Rin y
desde el Sena hasta las orillas del Garona. El rey de todo ese país de
la Galia era el rey de Bourges. Berry es una provincia histórica de la
Francia del antiguo régimen, con su capital en Bourges. Dos
departamentos, el Cher e Indre son los herederos actuales de la antigua
Berry. A sus antiguos habitantes se les llamaba los berrichon, ya que
hablaban el dialectos berrichon. Pero a los berrichon también se les
llamaba
bitúricos, nombre que significa «
reyes del mundo».
Belloveso y Sigoveso consultaron a los augures para saber adónde les
mandaba ir el destino, y a continuación, cada uno al frente de una
fuerza de 150.000 hombres, se pusieron en camino. A Belloveso, cuya
tropa se componía de berrichones, auverneses, provenzales y hombres de
Chartres y de Autun, le había sido asignada Italia. Franqueó los Alpes
por el puerto de los Taurins y fundó Milán. En el año 380 antes de
nuestra Era, sus soldados se apoderaron de Roma, donde, antes de ocupar
la ciudad a sangre y fuego, habían de tirarles de la barba a los
impasibles senadores romanos, a quienes tomaron por estatuas.
Sorprendidos por haber visto la Ciudad Eterna humillada por gentes a
las que consideraban salvajes, los romanos no se habrían de recobrar de
aquella derrota, y sus historiadores intentaron borrar aquel traumatismo
de la memoria colectiva. Sigoveso, por su parte, viajó hacia Oriente.
Sus soldados eran los
volscos tectósagos, quienes formaban el
grueso de su ejército. Los volscos tectósagos estaban asentados entre el
Mediterráneo, el Garona, la Montaña Negra y los Pirineos, región a
donde acaban de llegar los griegos y que será más tarde el Languedoc
cataro. Su capital es Toulouse, y se jactan de descender de los
bebricios,
a quienes, gracias a una aventura amorosa, deben su nombre los
Pirineos. Los bébrices fueron un pueblo que habitaba en Bitinia. Según
Estrabón, era una de las muchas tribus tracias que habían cruzado desde
Europa hasta Asia. Según la leyenda fueron derrotados por Heracles o los
Dioscuros, que mataron a su rey, Migdón o Ámico. Su tierra fue entonces
dada al rey Lico de los mariandinos, que construyó la ciudad de
Heraclea allí. Algunos versiones dicen que Ámico era hermano de Migdón,
siendo ambos hijos de Poseidón y Melíade y reyes de los bébrices. Amico
fue derrotado y muerto por Pólux en la expedición de los argonautas.
Según la mitología, Pirene, hija de la danaide Bebrycius, vivía en el
antro de Tarusco cuando Hércules pasó por allí. Según unos, el héroe iba
a realizar el décimo de sus doce trabajos; según otros, regresaba de
llevarlos a cabo. Más allá de las famosas columnas que había erigido a
las puertas del Atlántico reinaba, en la isla Erythia, el rey Gerión.
Este soberano, provisto de tres cabezas y de tres cuerpos, poseía los
más hermosos bueyes del mundo, custodiados por un dragón y un perro.
Hércules dio muerte a los guardianes y propietarios y se apoderó del
magnífico rebaño. A Hércules le gustó Pirene, pero el idilio fue breve,
pues otras hazañas le esperaban. Pirene, sin embargo, estaba muy
enamorada y salió de su antro para alcanzar a Hércules, pero fue atacada
por un oso. Al oír sus gritos, Hércules volvió sobre sus pasos, pero la
joven había muerto. Hércules, en recuerdo de ella, dio el nombre de
Pirineos a las montañas que habían albergado sus amores. El antro de
Tarusco es hoy día la gruta de Lombrives, una de las más amplias de
Europa, cerca de Ussat-les-Bains, en el Ariège. Allí muestran, brillando
con todos los reflejos de sus estalactitas, el trono de Bebrycius, el
lecho de Hércules y la tumba de Pirene.
Las leyendas tienen varios registros y otras tantas claves. Sin duda
alguna, la primera de dichas claves es la protohistoria: en los mitos y
epopeyas de nuestros más lejanos antepasados, los héroes, que
representan pueblos, sus viajes tribulaciones, sus amores intercambios
comerciales, sus mezclas de razas, y sus conflictos y conquistas. La
leyenda que acabamos de narrar ilustra hechos protohistóricos
confirmados por la arqueología moderna. Y Tartessos aparentemente fue
una realidad. Situada en la desembocadura del Guadalquivir, su fama se
extendió antaño por todo el mundo conocido gracias a sus fabulosos
tesoros. Tras haberle consagrado su vida entera, el arqueólogo alemán
Adolf Schulten, que creyó reconocer en ella la capital de la misteriosa
Atlántida, descrita por Platón, dejó sentado que fue fundada, lo más
tarde, hacia el siglo XII antes de nuestra Era, por navegantes etruscos.
Origen que explicaría por qué tenía Gerión tres cabezas y tres cuerpos.
En efecto, el poeta Virgilio llama a los etruscos
populus triplex
a causa de su organización confederal. Los etruscos eran pelasgos,
pueblos predecesores de los helenos como habitantes de Grecia y un
pueblo errante, marcado con el signo sagrado de la blancura, que fue
sembrando por su camino «
ciudades blancas» y países situado a
orillas del mar Egeo, llamado Lidia. Según dice Heródoto, los lidios, al
morir su rey Manes, sufrieron una hambruna que les obligó a emigrar.
Guiados por su rey, Tyrrhenus, se hicieron a la mar, y bajo los nombres
de
tirrenos,
raseni y luego etruscos, los hallamos, a
su vez, a unos en Argos, que rodearon de murallas megalíticas, a otros
en Albania, y a otros, los más numerosos, en Italia, donde fundaron
Alba, la rival en aquella época de Roma, y además civilizaron el país.
Algunos, por último, rechazados de Egipto en el año 1227 a. C. por el
joven faraón Meneptah, inventor de los primeros carros de asalto,
hubieron de reembarcarse rápidamente y emigraron más al Oeste. Estos
últimos hallaron en la península ibérica una civilización ya antigua y
que seguía floreciendo. Procedentes de África del Norte, los iberos
habían pasado las
Columnas de Hércules desde la época
neolítica. A comienzos del segundo milenio, extraían oro, plata y cobre
de las minas andaluzas. A los fundadores de Tartessos, mineros y
metalúrgicos sin par, Iberia les recordó seguramente su Lidia, en la que
las arenas auríferas del Pactolo enriquecieron al rey Creso. Pronto los
ibero-etruscos llevaron sus naves a la conquista del valioso estaño
hasta Bretaña, Irlanda y Albión, sembrando dichas tierras de templos
megalíticos del sol, colosales y enigmáticos libros de piedra a imagen
de los que se encuentran en España en la cueva de Menga (Antequera) y
Los Millares.

Hacia el año 1100 a. C., los fenicios se apoderaron de Tartessos como
resultado de una batalla naval de la que Macrobio, escritor y gramático
romano, del último cuarto del s. IV d. C., nos ha dejado un relato. En
el siglo IX, Tartessos (la Tarsis de la Biblia), liberada de la
dominación fenicia, era famosa en todo el mundo por su ciencia, su
refinamiento y su riqueza. Fue su flota la que descubrió las islas de
Madeira y Canarias, misteriosas «
islas Afortunadas» en las que
Homero situó a las bellas Hespérides, a los feacios, pueblo mítico de la
Isla de Esqueria, y el pilar que sostiene el cielo, impidiéndole caer
sobre las cabezas de los mortales. Y fue también su flota la que llevaba
cada tres años al rey Salomón «
el oro, la plata, el marfil, los monos y los pavos reales».
Poco después los iberos atravesaban los Pirineos, disputando lentamente
a los ligures salvajes la Aquitania y el Languedoc actuales. Los
ligures fueron un pueblo protohistórico de Europa. Habitaban el sudeste
francés y el noroeste italiano. Probablemente enraizado en el complejo
cultural neolítico del Mediterráneo occidental, no está aún esclarecido
si se trata de un pueblo pre-indoeuropeo o indoeuropeo de una oleada
anterior a los celtas y a los latinos. Quedan supuestas trazas de su
idioma en la toponimia y en la arqueología. Según Plutarco, se nombraban
ellos mismos
Ambrōnes, lo que significaría «
pueblo del agua»,
como otro pueblo originario del norte de Europa. La palabra ligur es
probablemente de origen griego. Algunos historiadores del siglo XX han
estimado en dicho término, la transposición del nombre de un pueblo de
Anatolia. Nino Lamboglia ha elaborado la hipótesis de la existencia de
una raíz indígena
liga, cuyo significado es «
marisma, pantano». Camille Jullian, Pascal Arnaud y Dominique Garcia han sugerido que la palabra proviene del griego
lygies, que significaría «
muy elevado, sitio encaramado». Ligures significaría entonces «
los de más arriba». Un fragmento de un texto de los
Catálogos
de Hesíodo (siglo VIII a. C.), citado por Estrabón, menciona a los
ligures entre los tres grandes grupos de pueblos bárbaros, junto a los
etíopes y los escitas. La interpretación más frecuente de este texto es
que los ligures controlaban en aquel entonces la extremidad occidental
del mundo conocido por los griegos. Este fragmento ha sido considerado
válido por H. A. de Jubainville, C. Jullian o más recientemente por G.
Barruol, G. Colonna o F. M. Gambari. No obstante, en la actualidad, a
menudo es considerado como no auténtico, debido al descubrimiento de un
papiro egipcio del siglo III d. C. que cita a los libios en vez de a los
ligures. Se conjetura que tal vez el papiro contiene error de
transcripción. Rufo Festo Avieno, en su traducción al latín de un
antiguo relato de viajes, probablemente
masaliota, datado a
finales del siglo VI a. C., indica que los ligures antiguamente se
habrían extendido hasta el Mar del Norte, antes de ser rechazados por
los celtas hasta los Alpes. Avieno sitúa también Agde en el límite del
territorio de los ligures y el de los iberos.
En el siglo VI se produjo un movimiento inverso. Los celtas
procedentes del Norte conquistan la península ibérica. En el año 229,
los cartagineses la invaden a su vez. Su general, Amílcar Barca,
sorprende a Tartessos durmiendo en sus lechos de plata maciza y la
arrasa, realizando la predicción hecha cinco siglos antes por el profeta
Isaías. Así terminó la capital de los «
pueblos patos». Con
Tartessos desapareció todo el universo mediterráneo y no se ha podido
nunca encontrar la menor piedra de la misma. Tartessos, aunque sea en
sentido figurado, ha corrido la misma suerte que la Atlántida. Fue hacia
el siglo VII antes de nuestra Era, época en que el Imperio tartesio, en
su apogeo, había progresado desde Andalucía hasta el cabo de la Nao,
cuando los etruscos-iberos franquearon los Pirineos. Entre ellos, el
grupo de los bebrices se asentó en la región de Foix, en el actual Sur
francés, una parte de la cual, el Haut-Sabarthez, fue ocupada por la
tribu bebricia de los «
taruscos». Uno de los mejores especialistas de la civilización ibera, Édouard Philipon, dice lo siguiente: “
Que
estas poblaciones estuviesen emparentadas con los tartesios, es algo
que no es posible poner en duda. En efecto; lo mismo que el nombre de
Razés (en el valle medio del Aude) recuerda el de los raseni, el nombre
de los «taruscos», que está estrechamente emparentado con el de los
etruscos. Pero hay algo mejor: dos Tarraco, nuestros dos Tarascon (uno a
orillas del Ródano y otro a las del Ariège), deben a los «taruscos» su
fundación y su nombre. Y la tercera Tarraco, la Tarragona española, es
la llamada por Ausonio tyrrhenica Tarraco, Tarragona etrusca“.
Pirene, en su doble calidad de hija de Bebrycius y de habitante de
Tarusco, personifica a los tartesios, asentados en las montañas
meridionales de Francia, confirmando su origen pelásgico. El detalle de
la leyenda que hace de ella hija de una danaide va en el mismo sentido,
pues Danao fue rey de Heracles-Hércules, que puede ser considerado
fenicio, griego o celta, según la época en que se formó la leyenda. Las
danaides fueron las cincuenta hijas del rey Dánao, hermano de Egipto,
que tuvo cincuenta hijos varones. Después de que Dánao tuviera una
disputa con su hermano Egipto, aquél se exilió junto con sus hijas en
Argos, utilizando para ello un barco de cincuenta remos. La huida había
sido aconsejada por Atenea, y como muestra de agradecimiento, las
danaides edificarían en Argos un templo en su honor. Cuando Dánao se
convirtió en rey de Argos, la región padeció una enorme sequía. Las
danaides fueron enviadas a buscar agua, y una de ellas, Amimone, estuvo a
punto de ser violada por un sátiro. No obstante, Poseidón escuchó sus
gritos de auxilio, y lanzó su tridente contra el agresor. Pero éste
esquivó el arma, y finalmente el tridente se clavaría en una roca
cercana, de la que comenzaron a manar tres torrentes de agua. Esta
fuente sería la que salvaría a Argos de la sequía.
En el primer caso, su combate contra Gerión evocaría la toma de
Tartessos, ciudad cerca de la cual los fenicios elevaron precisamente un
templo a Melqart, el Hércules de Tiro. En el segundo, el desposeimiento
del rey boyero recordaría la apertura por los focenses de una de las
rutas terrestres del estaño, la
Vía Heracleana, que unía
Tarascon-sur-Rhône a Tartessos, pasando por Tarascon-sur-Ariège. No
olvidemos que, después del ganado, las primeras monedas fueron pesas y
piezas que representaban pieles o cabezas de buey, así como que los
comerciantes griegos no eran considerados como modelos de honradez.
Este Hércules puede ser el de los celtas. Ogmios u Ogmión era el dios
galo de la elocuencia y de la escritura, de su nombre deriva
oghámico, ya que se supone que fue él quien inventó el alfabeto
oghámico
a base de muescas y rayas grabadas sobre piedra o madera. Representado
como un anciano calvo y maltrecho por la edad, vestido con piel de león y
lleva maza, arco y carcaj. Arrastra multitudes de hombres atados por
las orejas con una cadena de oro en cuyo extremo pasa por la lengua
agujereada del dios. Ogmios es la elocuencia segura de su poder, el dios
que, a través de la magia, atrae a sus fieles. Es también símbolo del
poder de la palabra ritual que une el mundo de los hombres con el mundo
de los dioses. En su nombre se profieren las bendiciones a favor de los
amigos y las maldiciones contra los enemigos. En Irlanda tenía su
equivalente en Ogma el inventor de signos mágicos cuya fuerza es tan
grande que puede paralizar al adversario. Asociado a los dioses romanos
Hércules y Hermes en la tradición céltica oriental. Ogmio todavía puede
verse en Toulouse. Y según los antiguos cronistas del Languedoc, la
hazaña de Hércules señalaría la llegada a Iberia de los invasores
nórdicos. Asentados en la salida de tres valles abiertos hacia España y
Gascuña y controlando los accesos del paso de Puymorens, los «
taruscos»
vieron, durante siglos, desfilar por sus tierras hordas guerreras y
convoyes comerciales procedentes del Sur o del Norte. El paso de
Puymorens está situado en la carretera que lleva de Puigcerdá, en la
actual Catalunya, al Pas de la Casa, en Andorra. Las hijas del país
siguen siendo, aún hoy día, muy guapas; por lo que nada de extraño
tiene, pues, que uno y hasta varios Hércules amasen a Pirene en Tarusco.
Seguramente ello debió de llevarse a cabo sin demasiados miramientos. Y
aquí llegaron los poetas, para dar a aquellos amores un sentido
simbólico. El nombre de la diosa celtíbera Belisana, que significa «
semejante a la llama»,
lo tradujeron en griego por Pirene, que viene de puros, equivalente al
fuego. El sánscrito, lengua madre de todas las hablas indoeuropeas,
llama al fuego
pur. Las palabras, las imágenes y los ritos
asocian el fuego a la pureza. Melqart era regenerado cada año por el
fuego, y Heracles murió en la pira del monte Eta. En Roma, Hércules
instituyó la incineración. Lo que devora a nuestros amantes legendarios
es la llama pura de una pasión. Más tarde, para otros
Puros,
los montes de Pirene habrían de contemplar otra pira encendida, y el
antro de Tarusco, que volvió a servir de refugio. Los celtas, pero por
cuyas venas corre la sangre de los ligures y de los ibero-etruscos,
cuyas tradiciones han recogido los tolosanos y de los que se proclaman
herederos, que, bajo el áspero nombre de volscos tectósagos y siguiendo
las huellas de Sigoveso, han alcanzado la Hélade y el Asia Menor al
final de una increíble odisea que no es quizá otra cosa que una vuelta a
la cuna de sus orígenes.
Según Estrabón (64 a. C. – 24 d. C.), geógrafo e historiador griego: «
Los
habitantes de Aquitania forman un grupo completamente aparte, no sólo
por su idioma, sino por su aspecto físico, mucho más próximo al tipo
ibérico que al tipo galo». Guiados por Sigoveso, el sobrino del rey de Bourges, los
tectósagos habían comenzado por interesarse en la espesa selva herciniana. Siguiendo el curso del Danubio, «
aquel
pueblo bravío, audaz y guerrero, el primero después de Hércules que
debiera a sus hazañas la admiración del mundo y el calificativo de
inmortal, franqueó la temible cima de los Alpes y los lugares cuyo
acceso parecía haber cerrado hasta entonces el frío». Torciendo
hacia el Sur, el ejército llegó a continuación a Iliria, a orillas del
Adriático, país en el que estaban asentados los
antariates. Alejandro Magno, que tenía dificultades con estos últimos, ofreció su alianza a los recién llegados. «
La
fe fue dada y recibida. Alejandro les preguntó qué era lo que más
temían en el mundo, persuadido de que su nombre se extendía por todas
las regiones de los tectósagos y que inspiraba miedo a éstos. Pero se
llevó una desilusión al responderle los tectósagos que lo único que
temían es que se desplomara el cielo. Alejandro les dio el título de
amigos y aliados y se limitó a decir: “Estos hombres son orgullosos”». Según Apiano (95 – 165), historiador romano de origen griego y autor de la
Historia Romana,
el cielo, lejos de caérseles encima, ayudó a los galos haciendo llover
sobre Iliria tantas ranas que el hedor de las mismas engendró la peste y
los antariates resultaron diezmados. Según Ateneo, retórico y gramático
griego que floreció entre finales del siglo II y principios del III d.
C., los galos, para afirmar su victoria, hicieron del precepto «
A Dios rogando y con el mazo dando» un uso extensivo: «
Los
ilirios, en estando sentados, comen y beben continuamente; se reúnen
todos los días con objeto de beber y comer con la más ex-tremada
exageración. Por ello, los galos, que les habían declarado la guerra y
se habían dado cuenta de su intemperancia, decidieron que cada soldado
pondría en su tienda una mesa bien servida y bien abastecida, mezclando
con la carne cierta hierba que aflojaba el vientre. Por medio de esta
estratagema, los galos mataron a muchos ilirios; otros, que no pudieron
cortar el cólico que sufrían, se tiraron al río». Así pues, fue un arma secreta la que permitió a los galos, hacia el año 200 antes de nuestra Era, conquistar Iliria.

Desde allí, los galos siguieron adelante hacia Macedonia. Alejandro
había muerto hacía treinta años y las luchas intestinas minaban el país.
Los galos destrozaron el ejército del rey Ptolomeo Ceraunos, al que
mataron, paseando su cabeza. Hecho esto, Breno, jefe ahora de la
expedición, lo que quiere es conquistar Grecia. Y de Grecia, lo que
codicia es Delfos, la ciudad santa, el ombligo del mundo en el que el
famoso templo de Apolo guarda, según él sabe, todo el oro de la Hélade,
incrementado con ofrendas. Pausanias, viajero, geógrafo e historiador
griego del siglo II, nos ha contado la aventura. Para asegurar su
empresa, Breno describe los tesoros a sus soldados, a los que promete
una campaña tanto más fácil cuanto que ha hecho desfilar ante ellos a
prisioneros griegos, escogidos entre los más enclenques. Así, no tarda
en reunir su ejército de 152.000 infantes y 20.400 jinetes, estos
últimos organizados en
trimarkesia, tres hombres para cada
caballo, de suerte que si uno de ellos es muerto el siguiente ocupa
inmediatamente su lugar. Los griegos habían cortado los puentes del rio
Sperchios, pero 10.000 galos pasaron el río, unos vadeándolo, otros a
nado y otros sobre puentes provisionales hechos con escudos. Esta
vanguardia hace reconstruir, por los naturales del país, los puentes
fijos, para que pase por ellos el grueso de las tropas, que van a sitiar
Heraclea. Allí, Breno, a pesar de la valentía de sus soldados, sufre su
primer revés. «
La protección de los galos era débil, pues no tenían
más que sus escudos, que no son resistentes. Lo único que sabían era
lanzarse sobre el enemigo con ciego ímpetu, cual animales feroces. Ni
heridos a hachazos y atravesados por espadas soltaban su presa ni
abandonaban el aire amenazador y tenaz que solían tener. Seguían
furiosos hasta el último aliento, y veíanse algunos que arrancaban de
sus heridas el dardo mortal que los había alcanzado para lanzarlo contra
los griegos y matar a los que se hallaban a su alcance». El ardor
de los soldados de Breno empieza a debilitarse, pero éste persevera con
firmeza. Envía a un cuerpo de tropa a aterrorizar Etolia. «
Todo sexo
viril fue mutilado, los ancianos fueron pasados a cuchillo, los niños
de pecho fueron arrancados a los senos de sus madres para ser degollados
y, cuando aparecía alguno que parecía nutrido con mejor leche que los
otros, los galos se bebían su sangre y se hartaban de su carne. Las
mujeres casadas y solteras que tenían algún sentimiento del honor se
dieron ellas mismas la muerte; otras, obligadas a sufrir todas las
indignidades que se puede imaginar, convirtiéronse a continuación en
objeto de la burla de los bárbaros, tan poco sensibles al amor como a la
compasión».
Al enterarse de esto, los etolios, tal y como lo había previsto
Breno, abandonan las Termopilas para acudir en socorro de su tierra.
Como consecuencia de ello el camino de Delfos queda abierto. He aquí ya
la Ciudad del Sol, doblemente protegida. Los titanes la habían rodeado
de murallas que la hacían inaccesible, y el Cirphis y el Parnaso apenas
dejaban un paso encajonado al accidentado curso del rio Pleistos. Aquí
tenemos la barrera de las rocas Fedriadas donde el agua sagrada de
Castalia ruge al eco de los oráculos de la pitonisa. Y en este
anfiteatro único en el mundo, al abrigo de las murallas levantadas
antaño por Fílomelo, la ciudad. Y, dentro de la ciudad, el recinto
sagrado en el que se alza el santuario más célebre de la antigüedad:
Delfos. El templo tiene la entrada hacia Oriente. En él se ven
innumerables exvotos, como la piedra de la primera sibila o la silla de
hierro en la que se sentó Píndaro, así como el conjunto de los edificios
del tesoro, la mayoría de los cuales están bajo tierra para proteger de
la acción del aire el metal precioso de las ofrendas. También vemos el
altar mayor de Apolo, guardado por un lobo de bronce y, a continuación,
el
pronaos, en cuyo frontispicio brilla la enigmática letra E
de la que sólo los sacerdotes saben el significado. Por último,
encontramos el
Santo de los Santos, el
Pytho, donde
jamás había entrado un profano. En él mató Apolo a la serpiente que
infestaba la región. Se dice que el lugar se llama así porque en él se
pudrió el cuerpo del animal muerto. Y pudrir, en griego, se dice
pythein, pero hay quien asegura que Pytho viene de
pythestai (buscar). Y, en efecto, el Santo de los Santos tiene su secreto, el
Ónfalo, la piedra blanca custodiada por dos águilas y que señala el centro del mundo. Al lado de esta piedra está el
adytum,
la caverna en que la pitonisa daba sus oráculos y cuyos contornos
muestran otras cinco piedras, puestas, según se dice, por los gemelos
Trofonio y Agamedes, los legendarios arquitectos del templo, que
llevaron a la práctica los proyectos del dios. En el rocoso suelo de la
caverna se abre una hendidura que comunica con las entrañas de la
tierra. Sobre la hendidura se halla un trípode en que se sienta la
pitonisa para oficiar. En el fondo del abismo suena el agua maravillosa
del manantial subterráneo Casotis, y los vapores que suben del subsuelo
provocan el delirio profético. Antaño, pasando por allí por casualidad,
unos pastores ignaros, o ignorantes, envueltos por aquellos vapores, se
habían puesto a vaticinar el porvenir. Así nació el oráculo al que ahora
venían a consultar desde el mundo entero. Al lado del trípode pítico
estaba el vaso donde se conservaban los huesos y los dientes de la
célebre serpiente. Tal es Delfos, así llamada porque en ella Apolo se
transformó un día en delfín resplandeciente para guiar alrededor del
Peloponeso la nave de los sacerdotes cretenses. La fama del templo no
cesó de crecer desde que los pelasgos pusieron los cimientos del templo:
En el siglo VIII antes de nuestra Era la pitonisa ya era célebre.
Cinco sumos sacerdotes, escogidos entre familias que pretendían
descender de Deucalión, hijo de Prometeo y la oceánide Pronea, no habían
dejado de custodiar el santuario, echando a los profanadores a los
precipicios y velando sobre los tesoros acumulados. Incluso Creso,
famoso último rey de Lidia, figura entre los donantes. También se dice
que los etruscos habrían confiado a Delfos su tesoro de Estado. Lo que
sin duda ignoraba Breno es que el templo había ardido en el año 548, y
que en el año 357 los focenses se habían apoderado de parte de sus
riquezas, y que se había utilizado el tesoro para financiar la Guerra
Sagrada. Cierto es que desde entonces las ofrendas habían vuelto a
afluir. Durante el reinado de Filipo de Macedonia el tesoro del templo
de Delfos se evaluaba todavía en diez mil talentos. El talento era una
unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen
en Babilonia, pero se usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo
durante el período helenístico y la época de las guerras púnicas. En el
Antiguo Testamento, equivalía a cerca de 34 kg, y en el Nuevo
Testamento, a 6.000 dracmas, o lo que es lo mismo, 21.600 gramos de
plata. Tres carreteras llevaban a Delfos: la mayor, al Este, venía de
Beocia; la segunda, al Oeste, del puerto de Cirra, y la tercera, por
último, partía de Anfisa. Esta última es la que tomaron los galos.
Llegados ante la plaza, Breno, si hemos de creer a Justino, historiador
romano del siglo II, declara con impío humorismo: «
Los dioses son lo bastante ricos para dar parte de sus bienes a los hombres».
Las fatigas de la campaña habían hecho mella en la disciplina de los
soldados, los cuales se habían dispersado sin orden ni concierto por las
aldeas, robando víveres en abundancia. Y en el momento de dar el asalto
habían comido y bebido bien. «
Breno, para animarlos, les mostraba
aquel magnífico botín, diciendo que las estatuas y los carros que veían a
lo lejos eran de oro macizo y que encontrarían en el peso de aquellos
objetos aún más riquezas de las que la vista parecía prometer; excitados
por estas palabras y caldeados por los excesos de la víspera, los galos
se metieron de rondón en el peligro». Los griegos, por su parte,
habían consultado al dios, y Apolo había respondido mediante la pitonisa
que se dejasen todos los tesoros en el templo, pues él los tomaría bajo
su protección. Los dos ejércitos se envolvieron en una batalla. Pero,
aunque Delfos fuese una baza de importancia fantástica, los
historiadores de la antigüedad discrepan por lo que respecta al
resultado del combate.
Según Pausanias, «
viéronse señales evidentes de la cólera del cielo contra los bárbaros».
La tierra estuvo temblando un día entero en la parte del campo de
batalla ocupada por los galos. Luego, sobrevino una espantosa tormenta: «
El
rayo caía con frecuencia sobre ellos, pero no se limitaba a matar
única-mente al que lo recibía: una exhalación ígnea se comunicaba a los
que se hallaban próximos y los reducía a cenizas, tanto a ellos como a
sus armas. Viéronse aparecer en el cielo los héroes de los tiempos
antiguos que exhortaban a los griegos. Y como si los elementos se
hubiesen jurado la pérdida dé los galos, desprendiéronse del monte
Parnaso peñascos enteros que, rodando sobre ellos, aplastaban no sólo
dos o tres hombres a la vez, sino grupos de treinta o cuarenta». El
final del relato es similar. Los griegos, arengados por sus sacerdotes,
contraatacan, mientras que los galos, presa del pánico, huyen matándose
entre sí, y sólo un pequeño número consigue retirarse a Heraclea, donde
Breno, ya herido en el combate, abrevia sus sufrimientos asestándose
una puñalada tras haber echado un buen trago. Finalmente, los griegos
exterminan a los últimos supervivientes cuando éstos se batían en
retirada. «
De suerte que, de aquel numeroso ejército que poco antes
tenía tal confianza en sus fuerzas que había declarado la guerra a los
dioses, no quedó uno solo para conservar el recuerdo de un desastre tan
espantoso». Pero como, desgraciadamente, la historia se escribe
según quién sea el narrador, Diodoro Sículo, Ateneo, Apiano, Estrabón v
Justino cuentan las cosas de modo completamente diferente. Según ellos,
los galos tomaron Delfos, entraron en el templo de Apolo y saquearon el
tesoro que contenía. Justino señala que dicho tesoro fue llevado al
campamento de Heraclea y que la mayor parte del mismo correspondió a los
volscos tectósagos, que regresaron con el botín a su país.
Pero apenas de regreso en Toulouse, una epidemia de peste diezmó la
ciudad. Y como los volscos eran supersticiosos; habían heredado de los
etruscos la creencia en los presagios y el arte de la adivinación. Tan
orgullosos de su ciencia estaban sus augures, que hasta se vanagloriaban
de haber enseñado a Pitágoras los misterios de la metempsícosis.
Ansiosos de alejar la plaga, los tolosanos pidieron, pues, consejo a sus
adivinos, que les dijeron: «
Es el Cielo que castiga el sacrilegio
de vuestros soldados. Para aplacar a los dioses tenéis que deshaceros de
lo que les habéis robado. Echad todo el oro de Delfos al lago sagrado,
cerca del templo». Al cabo de cierto tiempo llegó la ocupación
romana, y los tolosanos, rebeldes al yugo, se aliaron a los teutones y
helvecios para deshacerse de los ocupantes. Fue un éxito provisional,
pero que no había de durar. El año 109 a. C., Toulouse fue reconquistada
por Quinto Servilio Cepión, cónsul romano.

Poco tardó Cepión, una vez dueño de la ciudad, al enterarse del sitio
en que se hallaba el oro de Delfos, en hacer desecar el lago,
arrancándole su fabuloso secreto: «
Un peso de 110.000 libras de plata y 5 millones de libras de oro»,
según Justino. Cepión, en cuanto se adueñó del célebre tesoro, cogió el
camino de Roma al frente de un pequeño ejército. Pensaba que aquella
fortuna rápidamente ganada le iba a servir para sus ambiciones
políticas. Pero al llegar cerca de Orange se le echaron encima los
cimbros, pueblo germánico-céltico de la Edad Antigua, destrozando su
ejército. Su regreso a Roma fue más bien trágico, ya que se llevó a cabo
una encarnizada campaña contra el cónsul, que fue destituido,
remplazado por Mario y desterrado de su patria por sacrilegio. Para
consumar su humillación, sus hijas fueron entregadas por decreto a la
prostitución y pronto habían de perecer de vergonzosa muerte, seguidas
sin tardanza por su padre, que terminó sus días solo y arruinado. Las
crónicas insisten en que el lago donde fueron arrojados los tesoros de
Delfos duerme todavía bajo la nave de la célebre iglesia de
Saint-Sernin, en Toulouse. Afirman que, a principios de la Era
cristiana, el obispo Sylve hizo abrir un pozo para captar el agua del
lago, y que en el siglo VIII el obispo Arrusus mandó construir una
escalera que bajaba de la nave de la iglesia al lago subterráneo. Un
día, Arrusus, que practicaba la magia, fue hallado muerto al pie de
dicha escalera, la cual hizo tapiar su sucesor Mansio. Parece ser que al
pie de la citada escalera había una sala larga y estrecha que contenía
doce momias, ya que en ella los cadáveres no se pudrían, desde la cual,
bajando unos cuantos escalones más, se llegaba al agua. Los cronistas
añaden que posteriormente se negó la existencia de estas construcciones.
Más tarde, sin embargo, un cronista llamado Montégut nos dejó el relato
de dos sacerdotes que habían explorado aquel lugar misterioso: «
Por
una puertecita al lado de la cripta, que los canónigos han hecho tapiar
después, bajaron con antorchas una escalerita de caracol que los llevó a
una vasta galería sostenida por gruesos pilares que constituyen la
continuación de los que sostienen la bóveda de la nave mayor. Dicha
galería discurre en torno a un lago en el que echaron piedras que
produjeron ondas concéntricas. El frescor allí reinante y un
involuntario estremecimiento no les permitieron dar la vuelta a dicha
galería, que les pareció tener la misma extensión que la nave».
En sus
Mémoires de l’histoire du Languedoc, Guillaume de
Catel (1560 – 1626), consejero del parlamento de Toulouse, afirma que,
en sus tiempos, el lago aún existía y que el rey Carlos IX de Francia lo
vio en 1563: «
Había en este lago grandes piezas de madera doradas y
plateadas hechas a modo de piedras de molino, y en medio del teatro
estaba escrito: Ecce Tolosanum infelix raptoribus aurum: He aquí el oro
de Toulouse, maléfico para quien se apodera de él». En sus
Recherches sur les antiquités de Toulouse,
que se quedaron en manuscrito, Maillot cuenta que, en 1747, un cura de
Saint-Sernin, llamado Leclerc de Fleurigny, hizo abrir la pared
edificada por Mansio y descubrió un subterráneo en suave pendiente, de
unos diez metros de longitud, terminado en una T cuyo brazo izquierdo
conducía al pozo del obispo Sylve. Sea como fuere, en 1808 fue destapado
dicho pozo, en el fondo del cual se hallaron dos pasillos abovedados
que iban a parar, uno hacia la plaza Saint-Raimond y otro hasta una
capilla de los Sept-Dormants. De la odisea de los volscos, los franceses
han heredado una metáfora referida a cuando la mala suerte persigue a
alguien: «
Ahí anda el oro de Toulouse». Los relatos de los
historiadores antiguos referentes a la odisea del oro de Delfos provocan
sorpresa. Aunque no se puede poner en duda su base histórica, la
discrepancia en los detalles revela una lenta alteración por la fábula.
En primer lugar, Belloveso y Sigoveso, gemelos, tienen los elementos que
caracteriza a los héroes míticos. Pero las dos corrientes migratorias
que simbolizan sí que están atestiguadas por la Historia. El reino de
Tarquino el Antiguo, en el que Tito Livio sitúa la salida desde Bourges
de los dos hermanos, coincide con el paso del período de Hallstatt al de
La Tène, es decir, con la puesta en movimiento de los celtas. La
cultura de Hallstatt es una cultura arqueológica perteneciente al Bronce
final y la Edad de Hierro. Fue Paul Reinecke quien primero asimiló el
yacimiento de Hallstatt con los campos de urnas, creando una
periodización que actualizó posteriormente Müller-Karpe. Así, Hallstatt
formó parte de los campos de urnas y, a su vez, fue heredera de estos,
manteniendo una clara continuidad, sin rupturas. Sin embargo, también
recibió influencias diferenciadoras gracias a sus contactos con el norte
de Italia (Golasecca), con colonos mediterráneos a través del
Adriático, y también de los pueblos de las estepas de la Europa
Oriental. La cultura de La Tène es una cultura perteneciente a la Edad
del Hierro, también conocida como Edad del Hierro II. Es una cultura
mayoritariamente celta, cuyo núcleo está en los Alpes, aunque en su
apogeo terminará por extenderse por el centro de Europa, Francia, oeste
de la península ibérica, islas británicas y parte del este de Europa.
Toulouse nace hacia esta época, lo que hace del todo verosímil la presencia de los volscos en la migración «
sigovesiana».
No obstante, el ritmo de los relatos oculta la lentitud de dicha
migración. De hecho, los celtas necesitaron un siglo para alcanzar el
Danubio, otro siglo para conquistar Iliria, y, luego, veinte o treinta
años más para llegar, el 280, a las puertas de Delfos. Pero lo más
oscuro de la epopeya sigue siendo la suerte de la ciudad. No merece
mucho crédito Pausanias cuando describe el exterminio de los galos ante
la ciudad de Apolo. Pausanias es griego y, como tal, parcial en sus
opiniones. Según Pausanias los galos devoran con buen apetito a los
recién nacidos, pero, siendo más de 150.000, se dejan aniquilar por solo
4.000 griegos. La intervención de los dioses no hace más verosímil la
victoria de los helenos, sino al contrario: Pausanias ha tomado este
relato, casi sin cambiar una sola palabra, del relato de la derrota de
Jerjes, que puso sitio a Delfos un siglo antes que Breno. Y quien haya
leído a los antiguos historiadores, sabe a qué atenerse cuando nos
cuentan victorias tan halagadoras como improbables. Lo que dichos
relatos ocultan invariablemente son derrotas aplastantes, relegadas por
los vencidos a su inconsciente colectivo, convirtiéndolas en brillantes
victorias, manifestaciones de la ayuda de los dioses. Pausanias escribe
casi cinco siglos después de la batalla de Delfos, batalla que,
doscientos años antes que él, Diodoro y Estrabón consideraban ganada por
los galos. Además, Pausanias se contradice, ya que aquellos galos que
había hecho morir delante de Delfos, no tarda en resucitarlos, unos en
Asia Menor y otros en la llanura del Danubio. Y lo que sabemos hoy día
acerca de estas migraciones atestigua que, en este punto, Pausanias
decía la verdad. Así, pues, los galos tomaron, efectivamente, Delfos,
pero los griegos tienen algunas excusas para haberlo ido olvidando, ya
que el saqueo de aquella ciudad santa, a la que todos los reyes habían
ido a arrodillarse, por gentes a quienes ellos tenían por salvajes debió
de ser para los griegos una afrenta inaguantable y una injusticia de
los dioses. Si Delfos fue tomada, es de creer que su templo fue saqueado
y, por consiguiente, podemos aceptar los relatos referentes al traslado
del tesoro a Toulouse. El autor del principal de dichos relatos es
Justino, pero, en este caso, Justino no hace más que reproducir la
narración de Trogo Pompeyo, cuya obra se ha perdido. Trogo Pompeyo era
galo y pudo, pues, embellecer los acontecimientos en provecho de los
suyos, como hizo Pausanias en beneficio de los griegos. Además, Justino,
como Pausanias, escribió cinco siglos después de la batalla y, también
como él, no se preocupa por la falta de verosimilitud.
La estimación de Justino de un tesoro de 2.550 toneladas de metales
preciosos es poco creíble, ya que es muy superior a la que habrían hecho
los griegos a la terminación de la Guerra Sagrada, es decir, menos de
sesenta años antes de la llegada de Breno. De otro lado, la inmersión
del tesoro en un lago cercano al templo tolosano de Apolo ha dado lugar a
numerosas especulaciones. En Toulouse había un templo dedicado a
Beleño, el Apolo celtíbero, que las antiguas crónicas de la ciudad lo
sitúan allí donde se encuentra hoy día la iglesia de la Daurade, lugar
en que no se cree que haya podido haber jamás un lago. Y si es cierto
que en Toulouse había efectivamente un lago, o, mejor dicho, un
estanque, era en el lugar en que se halla en la actualidad el barrio de
Saint-Cyprien, donde nadie ha encontrado nunca huellas de un templo.
Vemos pues que la tradición tolosana resuelve a su manera esta
contradicción. Hay también un punto que Justino no explica. Se trata de
que los volscos tectósagos, que habían tardado más de dos siglos en
llegar a Delfos, no pudieron ir mucho más de prisa para volver. Su
regreso a Toulouse se sitúa después de la estancia del consul romano
Cepión en la ciudad. Entonces, ¿de dónde provenía el tesoro robado por
Cepión? Estrabón nos da la respuesta más razonable: «
Los tectósagos
formaban parte de la expedición contra Delfos. Y hasta se asegura que
los tesoros hallados en la ciudad de Toulouse por Cepión provenían de
una parte de los despojos de Delfos, aumentados, es cierto, por las
ofrendas que ellos habían hecho después a Apolo de sus propias riquezas.
Sin embargo, la versión de Posidonio parece más verosímil: éste hace
observar que las riquezas halladas en Toulouse, sea en el templo, sea en
el fondo de los lagos sagrados, representaban un valor de 15.000
talentos, todo ello en materias no trabajadas, en lingotes de oro y de
plata en bruto, y que el templo de Delfos en el momento en que fue
tomado no contenía tales riquezas. Pero como la región de los Pirineos
es muy rica en minas de oro, y sus habitantes (Posidonio no es el único en decirlo
)
son a la vez muy supersticiosos y de costumbres muy modestas, habíanse
formado tesoros en di-versos lugares. Especialmente los lagos o
estanques sagrados ofrecían refugios seguros donde se echaba el oro y la
plata en barras; los romanos lo sabían y, una vez dueños del país,
vendieron dichos lagos o estanques sagrados en provecho del Tesoro
público, y más de un comprador encuentra, todavía hoy, lingotes de plata
forjada en forma de piedras molares».

Este relato nos dice que el célebre oro de Toulouse era autóctono,
que su valor era superior al del tesoro de Delfos, y que estaba
efectivamente depositado en los lagos pirenaicos que Roma, por esta
razón, puso más tarde en adjudicación. Pero lo que ha de retenerse,
sobre todo, es que los volscos, dado que atribuían al oro un significado
mágico-religioso y simbólico, desdeñaban su valor mercantil hasta el
punto de echarlo al agua. Por ello hemos de volver a mencionar las
palabras pronunciadas por Breno a las puertas de Delfos: «
Los dioses no necesitan tesoros, puesto que los prodigan a los hombres». Justino, que las cita, no ve en ellas más que «
la burla de un hombre que sacrifica la piedad a la pasión del oro».
Sin embargo, es lícito atribuir a dichas palabras un sentido
completamente diferente, ya que Breno pudo muy bien querer decir: «
Los dioses no necesitan para nada metales preciosos, puesto que lo que prodigan a los hombres son riquezas de orden espiritual». El relato de Diodoro Sículo nos demuestra que era así: «
Habiendo
entrado en el templo, Breno ni siquiera miró las ofrendas de oro y
plata que allí había, limitándose a coger en sus manos las estatuas y
echarse a reír de que hubiesen supuesto que los dioses tenían forma
humana y los hubieran fabricado de madera y de piedra». Esta
actitud bastaría para acabar con la imagen de una horda salvaje,
sanguinaria y codiciosa, que trazan, cuando hablan de los galos, los
historiadores griegos y romanos. Dicha imagen deformada por el
partidismo es contradicha por todo lo que sabemos actualmente sobre el
grado de desarrollo de que disfrutaba la Galia independiente y que
subraya, entre otros, Henri-Paul Eydoux (1907 – 1986), hombre de letras y
resistente francés, en su obra
Les terrassiers de l’histoire: «
El
grado de civilización de aquellos pueblos galos que vivían en el siglo
vi antes de nuestra Era, época que se califica de “bárbara”, presenta
elementos extraordinarios. Los bitúrigos y los volscos tectósagos,
principales participantes en la expedición hacia Delfos, eran
particularmente prósperos. Bajo el reinado de Ambigat, los primeros
tenían superabundancia de cosechas; en cuanto a los segundos, disponían
de procedimientos químicos y metalúrgicos perfeccionados para explotar
el oro y la plata de las minas y ríos pirenaicos». En esas
condiciones, cuesta creer que la larga marcha hacia Delfos, incluso
acompañada de violencias guerreras, tuviera como finalidad el saqueo de
un templo que, por otra parte, estaba empobrecido. Así, un excelente
experto en la cultura celta, Jean Markale, sorprendido por las palabras
atribuidas a Breno y desenredando la confusa madeja de los relatos, ha
hecho aparecer la expedición de Delfos, en un estudio muy notable, bajo
un aspecto completamente nuevo, ya que lo considera una empresa
esencialmente religiosa. Entre los primeros habitantes de Europa
occidental y los de Grecia habían existido lazos que se perdían en la
noche de los tiempos, y cuyo recuerdo conservaban las tradiciones de
unos y otros.
El culto al dios solar era común a griegos y celtas. Sus nombres, en
ambas lenguas, procedían de una raíz común, y sus leyendas les hacían
viajar desde las remotas regiones hiperbóreas hasta la península
helénica. Según Jean Markale, especialista en la mitología celta: «
Ahora
bien, si el Sol es la imagen más perfecta de la divinidad, el oro es el
símbolo del Sol. El oro de Delfos es, pues, la imagen del dios, imagen
completamente válida para un celta que se niega a admitir el
antropomorfismo. Así podría explicarse la atracción ejercida por Delfos
sobre Breno. La actitud de Breno echándose a reír en el templo adquiere
un nuevo sentido: tratábase, en la mente del jefe galo, de despreciar
los ídolos y devolver al culto solar su sencillez de antaño». Así,
se adivina en la marcha de los ejércitos una forma de peregrinación
iniciadora. Ir hacia el oro de Delfos, conquistar y traerse aquel oro
más simbólico que material, era para los hijos de Pirene destronar un
culto degradado y recobrar un dios de luz. La marcha hacia Delfos
constituía, en cierto sentido, la búsqueda de la pureza. Jean Markale
añade: «
Para un celta, la aventura que termina mal materialmente
corresponde a una aventura intelectual o espiritual que ha salido bien.
La expedición hacia Delfos es una búsqueda del Graal, al cabo de la cual
los héroes descubridores de la gran Verdad no pueden ya soportar la
vida y se llevan a la tumba su secreto». Realmente es una
apasionante historia la de los orígenes de Aragón y Catalunya, los
cátaros y la cruzada que emprendió la Iglesia contra ellos para permitir
la anexión francesa de Occitania. Los míticos cátaros no solamente
fueron una secta herética cristiana, sino que además tuvieron un papel
revelador en el devenir del continente europeo. En Occitania
aprovecharon la ausencia de un poder laico firme para organizarse en una
iglesia totalmente autónoma de la de Roma. Fue entonces cuando la
Iglesia Católica emprendió una cruzada para acabar con los herejes,
permitiendo que Francia arrasara sin piedad la región occitana. En medio
de esta lucha intestina la Santa Sede intentó poner orden, entronizando
a Jaime I, rey de Aragón y conde de Barcelona, que no sólo hizo honor a
su sobrenombre de el Conquistador, con la toma de Baleares, Valencia y
Murcia, sino que además su diplomacia internacional logró mantener las
aspiraciones de sus sucesores sobre Occitania y sentó las bases para la
expansión mediterránea de la Corona de Aragón. Cátaros, Inquisición,
grandes reyes, caballeros, templarios, cruzadas, tiempos de conquista,
guerras, alzamientos populares y ambiciosos papas se entremezclan en la
historia de la Europa occidental del siglo XIII.
Eran tiempos difíciles para la Corona de Aragón cuando en el año 1213
accedía al trono Jaime I el Conquistador. Su padre, Pedro II, murió en
la batalla de Muret en un intento por extender sus dominios al sur de
Francia. Desaparecía así la posibilidad de una expansión ultra pirenaica
de la Corona de Aragón. De esta forma tan simple se nos suele presentar
la derrota catalana – aragonesa sufrida durante la Cruzada Albigense
cuando estudiamos la historia de Catalunya y Aragón, que integraban la
Corona de Aragón. La historia de la expansión de la Corona de Aragón por
las tierras de Languedoc, el sur de la actual Francia, y la posterior
conquista de los territorios de Al-Andalus musulmán, mezcla cuestiones
políticas, económicas y religiosas. Los hechos relacionados con la
batalla de Muret forman una parte importante de la historia de la Corona
de Aragón. La Cruzada Albigense derivó en acontecimientos
transcendentales para el mundo occidental, y no solo condujo al
repliegue en la expansión catalana- aragonesa más allá de los Pirineos.
Ni tan siquiera los asuntos eclesiásticos quedaron al margen, ya que la
Cruzada supuso la creación y expansión de las órdenes religiosas
mendicantes de los hermanos dominicos y franciscanos. Del mismo modo,
estos hechos condujeron a la instauración de la Inquisición, lo que
significó un giro radical en la política de la Santa Sede. Esta historia
trata sobre la ayuda que brindó un rey a sus vasallos ante un ejército
invasor. Pero el ejército invasor era el de los cruzados franceses, al
mando de Simón de Montfort, mientras que el monarca salvador era Pedro
II, rey de Corona de Aragón. La muerte de Pedro II en Muret no supuso la
renuncia definitiva a la expansión ultra pirenaica de la monarquía
catalana – aragonesa, ni a su vez llevó a reorientar la conquista hacia
el Reino de Valencia. Sin embargo, sí que es cierto que este hecho hizo
tambalear los cimientos de los estados bajo el gobierno de Pedro II y
que produjo una guerra civil en el momento de la sucesión al trono. Pero
pese a todo, Muret no consiguió que la política de Jaime I el
Conquistador difiriera demasiado de la de su padre. Las aspiraciones de
Jaime I con respecto al Mediodía francés permanecieron intactas incluso
más allá del famoso tratado de Corbeil (1258), donde a pesar de que el
monarca estampaba su firma en un documento donde renunciaba a los
territorios en litigio a cambio de la paz con Francia, los hechos
demuestran que en realidad siempre estuvo maquinando alianzas
matrimoniales como armando ejércitos para hacerse con lo que él
consideraba su patrimonio.
Las pretensiones de los soberanos catalanes – aragoneses sobre
Occitania no acabaron con Pedro II. Con Jaime I el Conquistador, la
Corona de Aragón nunca pudo dedicarse plenamente a la expansión hacia el
sur musulmán, ya que la Occitania era demasiado importante. Cierto es
que lo que motivó realmente la conquista de Valencia fue otra batalla
que aconteció un año antes que la derrota de Muret. Se trataba de la
decisiva victoria de las Navas de Tolosa (1212) sobre los almohades
musulmanes. La batalla de Las Navas de Tolosa enfrentó el 16 de julio de
1212 a un ejército aliado cristiano formado en gran parte por las
tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla, las catalanas –
aragonesas de Pedro II de Aragón y las navarras de Sancho VII de Navarra
contra el ejército numéricamente superior del califa almohade Muhammad
an-Nasir en las inmediaciones de la localidad jienense de Santa Elena.
Fue iniciativa de Alfonso VIII entablar una gran batalla contra los
almohades tras haber sufrido la derrota de Alarcos en 1195. Para ello
solicitó al papa Inocencio III apoyo para favorecer la participación del
resto de los reinos cristianos de la península ibérica, y la
predicación de una cruzada por la cristiandad prometiendo el perdón de
los pecados a los que lucharan en ella; todo ello con la intercesión del
arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. Saldada con victoria del
bando cristiano, fue considerada por las relaciones de la batalla
inmediatamente posteriores, las crónicas y gran parte de la
historiografía como el punto culminante de la Reconquista y el inicio de
la decadencia de la presencia musulmana en la península ibérica, aunque
en la realidad histórica las consecuencias militares y estratégicas
fueron limitadas, y la conquista del valle del Guadalquivir no se
iniciaría hasta pasadas unas tres décadas. A pesar de la relativa
facilidad con la que se podían conquistar los territorios musulmanes del
futuro Reino de Valencia, Jaime I nunca dejó de lado el tema occitano.
En definitiva, fue una batalla lo que motivó la conquista de Valencia,
pero no la de Muret, sino la de las Navas de Tolosa. Languedoc, la
región por la que se enfrentaron, en la batalla de Muret, Pedro II el
Católico, monarca de la Corona de Aragón y el noble francés Simón de
Montfort, señor de Ile-de-France y vasallo del rey francés Felipe II,
estaba constituido por un conjunto de señoríos y feudos del monarca
catalán – aragonés desde tiempos de Alfonso II y no pertenecía a
Francia, o al Reino de los francos, desde el final de la dinastía
carolingia.

En el año 481, el nieto de Meroveo, Clodoveo I, fue coronado rey de
los francos. Durante la permanencia en el trono de este monarca, el
reino se mantuvo unificado y abarcó la actual Francia y parte de lo que
hoy es Alemania. Asimismo, Clodoveo se convirtió al cristianismo, hecho
que le valió el apoyo del clero y de la nobleza galo-romana y que,
además, supuso el inicio de las excelentes relaciones de los reyes
francos y de sus descendientes con la Santa Sede a lo largo de toda la
Edad Media. Finalmente, el próspero reino unificado de los merovingios
acabó desmembrado, como consecuencia de la costumbre franca de repartir
la herencia. Los francos se caracterizaban fundamentalmente por ser un
pueblo guerrero, por lo que su ejército ansiaba nuevas conquistas para
obtener cuantiosos botines. El mantenimiento de las tropas necesarias
para poder llevar a cabo las innumerables campañas militares francas
suponía un alto coste para las arcas reales. Se trataba de un gasto
elevado al que debemos sumar el alto precio que significaba también
contar con el respaldo de la nobleza cristiana. Todo ello condujo al
enriquecimiento de algunas familias importantes. Estos prósperos linajes
constituyeron el origen de los mayordomos reales. La lucha entre las
familias más poderosas concluyó cuando el nieto del rey Pipino el Viejo,
Pipino de Heristal, heredó hacia el año 680, de su abuelo, el título de
mayordomo real de Austrasia, parte nororiental del reino Franco durante
el periodo de los reyes merovingios, en contraposición a Neustria, que
era la parte noroccidental, y que era uno de los estados que resultó al
quedar dividido el Reino franco. Pipino se impuso sobre sus rivales
hacia el 687 y logró de nuevo la unificación. Pipino de Heristal mantuvo
a los monarcas de la dinastía merovingia en el poder como simples
figuras decorativas, y este fue el origen de la saga de mayordomos y
reyes más importantes de los francos. A Pipino de Heristal le sucedieron
su hijo Carlos Martel y su nieto Pipino el Breve. Este último destronó,
con el apoyo del papado, al último rey merovingio en el año 751,
convirtiéndose en el primer monarca de la dinastía carolingia. Una
pregunta que nos podemos hacer es por qué recibían los carolingios ayuda
de la Santa Sede. En el año 751 los lombardos acabaron por expulsar a
los bizantinos de Italia con la toma de Rávena, y con esto la Santa Sede
se libraba por fin del yugo del Imperio romano de Oriente. Sin embargo,
la Ciudad Eterna seguía sin ser libre, ya que únicamente había cambiado
de dueño y ahora pasaba a manos de los bárbaros lombardos. El mayordomo
real Pipino tenía poder suficiente para librar a Roma de los invasores,
pero no era rey y necesitaba el consentimiento de la Iglesia para
destronar al último merovingio. Finalmente esto sucedió, y al poco
tiempo Pipino era coronado rey de los francos e iniciaba sus campañas
contra los lombardos. En dos empresas bélicas el monarca franco derrotó a
los invasores y en 756 entregó el territorio del antiguo exarcado
bizantino de Rávena al papado.
Carlomagno no solo heredó de su padre, Pipino, un reino franco
unificado, sino que conquistó Lombardía, el norte de Hispania y creó la
Marca Hispánica y el Reino ávaro, que se extendía por tierras de las
actuales Alemania, Austria y Hungría. Cuando en el año 780 accedió al
trono bizantino Constantino VI con tan solo 10 años, su madre, Irene, se
hizo con la regencia del imperio. Con el tiempo, Constantino alcanzó la
edad adulta, pero su madre tenía bien cogidas las riendas del poder y
no las quería soltar, hasta tal punto que encarceló y ordenó cegar a su
hijo. Una vez Irene consiguió el apoyo necesario, se coronó emperadora y
esquivó casarse nuevamente para así evitar que su esposo se apropiara
de su cetro. Debido a las ideas machistas de la época, no se reconocía
la autoridad de gobierno de las mujeres, por lo que fuera del ámbito de
Constantinopla se consideraba que el título imperial se encontraba
vacante. El papa León III no dudó en nombrar a un nuevo emperador
romano, de modo que el día de Navidad del año 800 Carlomagno fue
coronado en la Ciudad Eterna. En consecuencia, dos emperadores se
repartían el mundo conocido a comienzos del siglo IX: Irene en el
Imperio romano de Oriente y Carlomagno en Occidente. Para Isaak Asimov,
Carlomagno nunca vio con buenos ojos su entronización. El rey franco
entendía que el legítimo emperador romano se sentaba en el trono de
Constantinopla y, además, se trataba de una mujer. El Papa no tenía
ningún derecho a coronar a un emperador, ya que esta facultad pertenecía
en todo caso al patriarca de Constantinopla. La principal diferencia
entre el Imperio bizantino y el de Occidente bárbaro estribaba en las
relaciones de la Iglesia con el Estado. En Oriente, la Iglesia estaba
sometida al Estado y el emperador disfrutaba incluso de potestad para
deponer al patriarca. Por el contrario, en Occidente eran los estados
los que estaban sometidos a la Iglesia. Los papas excomulgaron y
coronaron reyes a voluntad e incluso depusieron a los monarcas que no
les satisfacían. Por lo tanto, ocurría algo similar a lo que pasa hoy en
día en un régimen islámico, donde estado y religión llegan incluso a
confundirse. Quizá fue por esto por lo que en Occidente se desarrolló
una oscura Edad Media, mientras que Bizancio vivió mil años iluminado
por la época clásica. Al final de su reinado, Carlomagno dejó el imperio
en herencia a su único hijo superviviente, Luis I. Pero a la muerte de
éste quedó dividido entre sus tres vástagos, Lotario, Luis el Germánico y
Carlos el Calvo, según la costumbre de los francos, y nunca más volvió a
reunificarse.
La región de Languedoc, situada en el sudeste de la actual Francia,
formó parte de un reino unificado de los francos en varias ocasiones.
Pero tras la dinastía carolingia no volvió a encontrarse en la órbita
francesa hasta el siglo XIII, cuando los ejércitos cruzados al mando de
Simón de Montfort dieron comienzo a un largo proceso de anexión. Cuando
en 1209 falleció su hermano Alfonso, Pedro II, monarca de la Corona de
Aragón, heredó los condados de Provenza, Gavaldán y Millau, aunque la
relación de los condados catalanes y Aragón con el Languedoci venía de
antiguo. Tras la dinastía carolingia y con la aparición del sistema
feudal, el reino franco quedó dividido en innumerables señoríos. Los
condes de Barcelona iniciaron en el siglo XI una política de alianzas
matrimoniales con las familias nobiliarias de los numerosos señoríos
independientes de Occitania, con el objetivo de asegurarse sus derechos
sucesorios. Estos señoríos se irán afianzando con el paso de los años y
concluirán con el matrimonio de Pedro II con María, heredera de
Montpellier, en 1204. A pesar de todo, la relación de la Corona de
Aragón con el sudeste francés no acaba con la incorporación de señoríos,
sino que, además, existían también unas complejas relaciones de
vasallaje con muchos condados y vizcondados de esta región. De este
modo, cuando Alfonso II de la Corona de Aragón se anexionó el condado de
Provenza por derecho sucesorio, esto se vio acompañado, además, por el
juramento de fidelidad y vasallaje que le prestaron numerosos señores de
Languedoc, como María, condesa de Bearn (1170); Céntulo V, vizconde de
Bigorra (1175); el vizconde de Narbone, así como los señores Hernardo
Ato de Nimes y Rogelio V de Béziers (1178). En definitiva, podría
decirse que en tiempos de la Cruzada Albigense los señoríos de Languedoc
o bien pertenecían a la Corona de Aragón, casos de Provenza, Gavaldán,
Millau, Carladés y Montpellier, o bien tenían estrechas relaciones de
vasallaje con el monarca catalán – aragonés, como Bearn, Migorra,
Cominges, Foix, Carcassonne, Nimes y Toulouse. La Corona de Aragón
mantenía lazos de unión muy profundos con Occitania, y no solamente con
Montpellier como podría creerse. Ante la invasión de esta región por
parte de un ejército extranjero, el monarca de la Corona de Aragón debía
actuar bien como soberano bien como señor feudal, puesto que las
relaciones de vasallaje, según la costumbre de la época, llevaban
aparejada la prestación de ayuda militar en el caso de una agresión
exterior. Y esto fue precisamente lo que ocurrió.
Es sorprendente que la Corona de Aragón lograra incorporar estos
vastos territorios del actual sur francés sin tener que recurrir a las
armas, sino simplemente a través de alianzas. Esto lo podremos llegar a
entender si hacemos una revisión a los orígenes de la Corona de Aragón.
En un principio, los dos núcleos más importantes de la Corona de Aragón,
Catalunya y Aragón, fueron un conjunto de condados fundados por los
francos durante el reinado de Carlomagno. Estos condados, junto con
otros territorios pirenaicos, formaban parte de la denominada Marca
Hispánica, que se extendía a lo largo de los Pirineos. Esta estaba
integrada por diferentes condados, gobernados cada uno de ellos por un
conde, y era defendida por tropas que se hallaban bajo las órdenes de un
marqués. Las marcas eran una serie de provincias fronterizas que
durante el reinado de Carlomagno se fueron creando para defender los
límites del imperio. La Marca Hispánica era una de las más importantes
de estas regiones extremas, ya que constituía la frontera que defendía
el imperio de los constantes ataques musulmanes. Los territorios que
acabarían convirtiéndose en el reino de Aragón, antes de juntarse con
los territorios catalanes del los condes de Barcelona, fueron en su
origen los condados francos de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. No se
conoce a ciencia cierta quiénes fueron los primeros condes de estos
territorios. Lo único que podemos afirmar es que hacia el año 800 un tal
Aureolo, visigodo para algunos y franco para otros, era el titular del
condado de Sobrarbe, sometido a la autoridad de los reyes francos. Tres
años después murió el conde Aureolo y el musulmán Amrus ibn Yusuf de
Huesca ocupó el condado. Aznar Galíndez I, otro conde nombrado por el
rey franco, recuperó hacia el año 814 Sobrarbe. Estos hechos ponen de
manifiesto la gran importancia que suponía tener el control de la región
pirenaica para la integridad del Imperio franco. Con el sucesivo
desmembramiento del Imperio carolingio, los condados aragoneses fueron
independizándose de los francos, a la vez que iban aproximándose poco a
poco a la dinastía navarra. Los condados aragoneses consiguieron
finalmente su independencia, en esta ocasión de los monarcas navarros, a
la muerte del rey de Pamplona Sancho III el Mayor (1035), que repartió
su herencia entre sus hijos. A su primogénito García Sánchez III le legó
Pamplona y dejó el condado de Aragón a Ramiro I y los condados de
Ribagorza y Sobrarbe a Gonzalo. Estos tres últimos territorios
constituyeron el Reino de Aragón cuando Ramiro I se anexionó Ribagorza y
Sobrarbe a la muerte de su hermano (1044). No obstante, los destinos de
Aragón y de Navarra volvieron a unirse cuando el hijo de Ramiro I,
Sancho I Ramírez de Aragón, aprovechando la bacante en el trono
pamplonés, fue coronado rey. En esta ocasión, Sancho Ramírez ostentaba
los títulos de rey de Aragón y de Navarra.

La nueva dinastía aragonesa destacó por la lucha que mantuvo contra
los musulmanes, especialmente Alfonso I el Batallador (1104-1134), rey
de Aragón y de Navarra. Alfonso I dirigió sus campañas militares con el
fin de hacerse con Zaragoza y Lleida, puntos estratégicos para, a más
largo plazo, llegar a Tortosa y Valencia, desde donde podría embarcar
sus tropas hacia Jerusalén e iniciar una cruzada en Tierra Santa.
Alfonso I no consiguió todos sus objetivos, pero durante su reinado
Aragón duplicó su extensión territorial. A su muerte, nombró herederos
de sus reinos a las órdenes militares de San Juan, el Temple y el Santo
Sepulcro. Sin embargo, la reacción de la nobleza navarra y aragonesa no
se hizo esperar. Navarra aprovechó el desconcierto para recobrar su
independencia y nombró rey a García Ramírez, mientras que la nobleza
aragonesa hizo lo propio con Ramiro II, el hermano monje de Alfonso I.
Ramiro II el Monje inició pronto su política para afianzar el reino.
Para ello intentó concertar el matrimonio de su hija Petronila con un
hijo del rey castellano Alfonso VII, pero finalmente decidió casarla con
el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Los orígenes de Catalunya se
remontan a la época de Carlomagno, cuando los francos conquistaron
varios territorios musulmanes y establecieron en ellos una serie de
condados durante el siglo IX. Destaca la conquista de Barcelona en el
año 801 por Luis I, hijo de Carlomagno, y el nombramiento del noble
franco Bera como conde de la ciudad de Barcelona. En el año 844 fue
designado por primera vez un conde oriundo, Sunifredo. Su hijo
Guifré el Pilós
(878-897) recibió el condado de Barcelona junto con los de Girona y
Osona. Fue el último conde designado por nombramiento real e inició la
dinastía que regiría los condados catalanes de manera ininterrumpida y
por transmisión hereditaria. Con el sucesivo desmembramiento del Imperio
carolingio, los condados catalanes, al igual que los aragoneses, se
independizaron progresivamente de los francos. Tras la muerte de
Carlomagno (siglo IX), el imperio fue decayendo y los numerosos
territorios que lo integraban fueron adquiriendo cada vez más autonomía,
hasta tal punto que, ya casi en el siglo en el que se enmarca la
Cruzada Albigense (siglo XIII), las tierras que protagonizan esta
historia, es decir, los territorios aragoneses, catalanes y occitanos,
eran señoríos independientes, a pesar de que los reyes franceses nunca
dejaran de renunciar a ellos por considerarse sucesores de los
carolingios.
La independencia de Catalunya de los francos no se alcanzó hasta el
año 987 con el conde Borrell II. Sin embargo, su sanción jurídica
aguardó otros dos siglos y medio, hasta la firma del Tratado de Corbeil
(1258), momento a partir del cual los reyes de Francia renunciaron a sus
derechos sobre los condados de la Marca Hispánica como herederos de
Carlomagno. Con la conquista de la Cuenca de Barberá y el Campo de
Tarragona (siglo XI), así como con la reunión de los condados de Urgel
(948), Besalú (1111), Cerdaña (1117) y Perelada (1131), Barcelona
consolidó su hegemonía en Catalunya. El nacimiento de la Corona de
Aragón se produjo cuando Ramiro II el Monje prometió su hija, Petronila,
con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV (1137). A partir de ese
momento, Ramón Berenguer IV se convirtió en príncipe de Aragón, por lo
que actuó indistintamente como dueño y señor de ambos territorios,
Aragón y Catalunya, y su heredero; Alfonso II (1162-1196) fue rey de
Aragón y de Catalunya, de modo que a partir de ese instante los destinos
de ambos estados permanecieron unidos. A pesar de esta unión, la Corona
de Aragón debe entenderse como un conjunto de estados que estuvieron
bajo la jurisdicción de un mismo rey, pero donde cada uno de ellos
conservó sus propios gobiernos, leyes, instituciones, moneda, lengua,
etc. Cada nuevo estado que se incorporaba a la Corona recibía sus
propios fueros y mantenía su autonomía. Aunque el soberano de esta
federación utilizara preferentemente la denominación de rey de Aragón,
esto no significaba la preeminencia o hegemonía de este reino sobre los
demás estados integrantes. Frecuentemente, esta hegemonía recaía sobre
otros estados miembros, y un claro ejemplo de ello es la preeminencia
económica catalana durante el siglo XIV y la valenciana a lo largo del
siglo XV. Una vez explicadas la autonomía y las libertades que
conservaban los territorios que conformaban la Corona de Aragón, es
fácil entender los deseos de los señoríos independientes de Languedoc
por pasar a formar parte del conjunto de estados integrados bajo la
figura del monarca de la Corona de Aragón. Este hecho fue, además, una
de las causas del triunfo de la herejía cátara en el Languedoc. Hacia
mediados del siglo XII se desarrolló una secta cristiana en la región de
Languedoc, cuyos miembros fueron llamados cátaros o albigenses. Eran,
en esencia, misioneros austeros y castos que predicaban un mensaje de
amor, tolerancia y libertad. El origen de la herejía es incierto, pero
podemos afirmar que surgió antes de la segunda mitad del siglo XII, ya
que existen documentos de esa época que ponen de manifiesto la inquietud
de los papas.
Según Paul Labal, en su obra
Los cátaros: herejía y crisis social
(1982), a finales del siglo XII podemos encontrar ya el movimiento
herético consolidado, lo que necesariamente significa que la génesis es
bastante anterior, a pesar de que la Iglesia no reparara en ello. Las
crónicas medievales nos dan información de dos contagios heréticos, uno a
comienzos del siglo XI y otro a mediados del XII. Hacia principios del
siglo XI, Adémar de Chabannes (989 – 1034), monje e historiador francés,
y otros cronistas como Raúl le Glabre, André de Fleury y Landulfo
comentan la presencia de herejes en diferentes lugares de Occidente.
Adémar de Chabannes dice sobre los herejes de Aquitania que estos “
niegan
el bautismo y la cruz, se abstienen de tomar alimentos y fingen
castidad. Algunos de ellos han sido descubiertos en Toulouse y han sido
exterminados”. Todos estos grupos de herejes poseían varias
características comunes, ya que detestaban las cosas materiales, hasta
el punto de rechazar la sagrada cruz por considerarla no más que un
pedazo de madera; despreciaban los templos cristianos, ya que a su
entender simplemente eran una construcción más, y negaban también la
habitual práctica cristiana de dar el bautismo a los niños, al creer que
este sacramento carecía de sentido porque los niños no tenían uso de
razón. En Francia y en Italia no tardará en producirse la reacción de
las autoridades contra el nuevo movimiento religioso. Hacia finales del
primer cuarto del siglo XI, encontramos la que podría ser la primera
hoguera de la Edad Media, ordenada por el rey francés Roberto el Piadoso
en Orleáns, a la que poco después se unirán otras regiones como
Toulouse, Aquitania y Piamonte. A partir de ese momento, la dura
represión a la que se verá sometida la nueva religión parece dar
resultado. En apenas medio siglo, las autoridades eclesiásticas y
seculares piensan que no ha quedado ni rastro de la herejía. Sin
embargo, en el siglo XII la herejía brotará sorprendentemente de nuevo
en la Iglesia católica y precisamente en las mismas regiones donde
surgieron los grupos heréticos del siglo XI.
Hacia el año 1138, un cura llamado Pedro de Bruis recorría el sur de
la actual Francia predicando lo mismo que postulaban los herejes del
siglo XI, ya que rechazaba la eucaristía, los templos y el bautismo de
los niños, y nuevamente se produce una respuesta similar por parte de
las autoridades católicas. Para la Iglesia Católica la hoguera parece
ser el único método eficaz para purificar cuerpo y alma. Si la quema de
herejes se había mostrado útil para hacer desaparecer el anterior
contagio herético, esta no podría resultar menos efectiva con las nuevas
variantes surgidas. A lo largo del siglo XII encontramos ejemplos de
linchamientos populares, como los casos de Colonia (1144 y 1163) y
Vézelay (1167). No obstante, a pesar de las innumerables hogueras, el
movimiento hereje irá ganando adeptos en el Languedoc, donde las
enseñanzas de Pedro de Bruis se habían extendido pese a su ejecución.
Asimismo también arraigarán en la Lombardía, lugares en los que poco a
poco el nuevo cristianismo conseguirá gozar de mayor libertad. Todos los
grupos de herejes surgidos en Europa occidental en esta época
presentaban las mismas características. Todos ellos manifestaron las
mismas prácticas, que fueron tildadas de heréticas, y como consecuencia
todos estos grupos han acabado siendo llamados cátaros. La mayoría de
los autores son partidarios de la teoría de un origen común de los
grupos de herejes que encontramos en Europa occidental en los siglos XI y
XII. La mayoría defienden la idea del origen oriental de la herejía y
sostienen que deriva del maniqueísmo, tal como ya hemos indicado antes.
Hacia el siglo XII poco o nada quedaba en la Iglesia Católica de la
humildad, la pobreza, el ascetismo, la austeridad, la sencillez y la
predicación y proximidad al pueblo llano que caracterizaban la Iglesia
primitiva, y este vacío será ocupado con éxito por los herejes cátaros
en el siglo XII. Los grandes señores feudales oprimían de una manera
abusiva y cruel a los campesinos, base del sistema socioeconómico
medieval. En un régimen casi de esclavitud, los siervos no podían dejar
de lamentarse de que Dios no les ayudaba a superar la cruda realidad del
sistema feudal. Pero en el siglo XII la Iglesia no tenía respuesta a
estas inquietudes de los feligreses. En cambio, los herejes del siglo
XII supieron escuchar y hablar al pueblo. Con su cosmogonía dualista del
bien y el mal, los cátaros sí respondieron a las cuestiones planteadas
por los fieles. Y si a esto le sumamos la afirmación de que el diezmo
eclesiástico era un impuesto superfluo e inútil y la propuesta de
organizar comunidades de iguales donde cada uno se ganará la vida con el
trabajo de sus manos, es fácil comprender las razones del éxito que
alcanzaron las sectas heréticas. Con estas dos ideas, el campesinado
interpretó que los herejes se proponían acabar con los causantes de sus
males, es decir, la Iglesia y el sistema feudal.

Paul Labal considera que el año 1167 es la fecha que marca el fin de
la prehistoria del catarismo. En mayo de ese año, en
Saint-Félix-de-Caraman (Occitania), una gran multitud de hombres y
mujeres de la iglesia de Toulouse y de otras iglesias vecinas se
reunieron para recibir el
consolament, único sacramento en el
rito cátaro, de manos del papa Nikétas, venido especialmente de Oriente
para organizar la Iglesia occitana. En esta ocasión sí que se produjo un
contacto entre grupos herejes de Oriente y Occidente, pero hay que
destacar que el encuentro se llevó a cabo a mediados del siglo XII, una
época en la que el catarismo ya estaba afianzado. Nikétas acudió en 1167
a Languedoc para organizar una Iglesia cátara ya bien arraigada. En ese
mismo año, los herejes del Reino de Francia fueron perseguidos
cruelmente por las autoridades. Por el contrario, en los estados de
Languedoc, los cátaros practicaban su culto con total libertad. En
Francia, reino católico por excelencia de la Edad Media y el mayor
benefactor del favor papal, las autoridades reaccionaron rápida y
efectivamente. Mientras que en el resto de Europa, hacia mediados del
siglo XII, los herejes eran perseguidos y quemados, en los condados y
vizcondados independientes de Occitania no solo eran tolerados, sino que
además su doctrina contaba con un elevado número de seguidores. Las
principales causas que explicarían el triunfo del catarismo en Languedoc
pueden resumirse en el singular atractivo de su doctrina, el carácter
liberal y tolerante de la región occitana y el ambiente caótico creado
como consecuencia del conflicto entre la Corona de Aragón y Toulouse.
Según Anne Brenon, en su libro
La verdadera historia de los cátaros
(1998), debemos a Eckbert de Schönau, clérigo de Renania, la invención
del término cátaro, hacia 1163, para designar a los herejes. El término
conocería un gran éxito tras la difusión de la obra de Charles Schmidt,
escrita en 1848, y titulada
Historia y doctrina de la secta de los cátaros.
A pesar de que es la denominación que se emplea aún hoy en día, carece
de carácter histórico, puesto que en la época de la herejía, como ya
hemos visto, sus detractores se referían a ellos simplemente como
maniqueos o herejes, y los llamados cátaros se autodenominaban
simplemente cristianos, pobres de Cristo o apóstoles.
El término albigense fue empleado por primera vez por Bernardo de
Claraval, abad del Císter, hacia 1145, durante una misión por las
tierras de Albi (Languedoc), donde dio el nombre de herejes albigenses a
los que actualmente llamamos cátaros. Sin embargo, para Paul Labal el
origen de esta palabra es algo posterior, en 1183 aproximadamente. Cabe
destacar que tejedor es sinónimo de albigense, una palabra que se
utilizaba para designar a los herejes de la región occitana, puesto que
muchos de sus adeptos practicaban este oficio para ganarse la vida,
siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. En resumen, podríamos decir que
hereje y maniqueo designan desde la Edad Media a todo grupo religioso
cristiano disidente, mientras que cátaro se emplea en la actualidad para
referirse a cualquier comunidad de herejes entre los siglos XII y XIV,
siempre y cuando estos tengan una visión dualista del mundo. Y, por
último, albigense o tejedor aluden a los cátaros de la región occitana.
La historia de los cátaros también constituye un importante capítulo en
la historia de las ideas. La herejía giraba en torno a la cuestión del
bien y el mal. Lo que sucedía era un desacuerdo esencial entre la
ortodoxia católica y la heterodoxia cátara. Para los cátaros, el mundo
no era obra de un Dios bueno, sino la creación de una fuerza de las
tinieblas, inherente a todas las cosas. La materia era corrupta, por
tanto no tenía nada que ver con la salvación. Había que hacer poco caso a
los complejos sistemas ideados para intimidar a la gente y obligarla a
obedecer al hombre que tenía la espada más afilada o la bolsa más llena
de dinero. La autoridad mundana era un fraude, y si estaba basada en
cierto decreto divino, como sostenía la Iglesia, era también una
hipocresía. El dios que merecía la adoración cátara era un dios de luz,
que gobernaba en el mundo invisible, etéreo y espiritual. Este dios, sin
interés en lo material, no se preocupaba por si alguien hacía el amor
antes de estar casado, tenía por amigos a judíos o musulmanes, trataba a
hombres y mujeres como iguales, o hacía alguna otra cosa contraria a la
doctrina de la Iglesia medieval. Correspondía a cada individuo, hombre o
mujer, decidir si estaba dispuesto a renunciar a lo material y llevar
una vida de abnegación. Si no era así, seguiría volviendo a este mundo,
esto es, se reencarnaría, hasta estar preparado para abrazar una vida lo
bastante inmaculada para permitirle el acceso, tras la muerte, al mismo
estado dichoso que hubiera experimentado como ángel, antes de haber
sido tentado y perder el cielo al principio de los tiempos. Así,
salvarse significaba llegar a ser santo. Condenarse era vivir, una y
otra vez, en este mundo corrupto. El infierno estaba aquí, no en cierta
vida futura inventada por la Iglesia para que la gente estuviera siempre
aterrorizada.
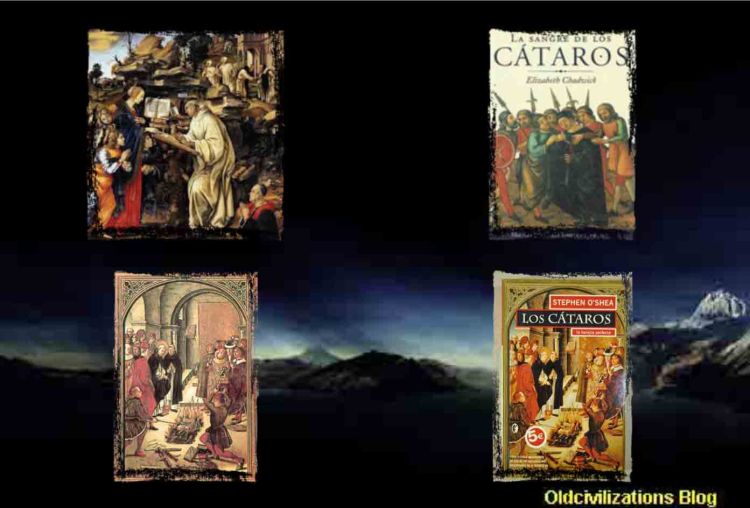
Creer en el Mal en el mundo visible y el Bien en el mundo invisible
es ser dualista, una idea que ha sido compartida por otros credos
durante la larga historia de la humanidad. No obstante, el dualismo
cristiano de los cátaros postulaba un lugar de confluencia entre el bien
y el mal. Se trataba del corazón de cada ser humano. Allí, nuestro
vacilante destello divino, remanente de aquel estado angelical anterior,
esperaba verse liberado del ciclo de reencarnaciones. Si sus dogmas
eran verdaderos, los sacramentos de la Iglesia devenían forzosamente
nulos y sin valor por el simple motivo de que la propia Iglesia era un
engaño. Para los cátaros, los atavíos eclesiásticos, muestras de riqueza
y poder mundano, servían sólo para poner de manifiesto que la Iglesia
pertenecía a la esfera de lo material. Tampoco el resto de la sociedad
eludía las consecuencias revolucionarias del pensamiento cátaro. Esto
fue especialmente cierto en el tratamiento a las mujeres. Los cátaros
creían que las mujeres estaban capacitadas para ser guías espirituales.
Quizás incluso más subversiva era la repugnancia que sentían los cátaros
por la costumbre de hacer juramentos. El hombre medieval pensaba de
otra forma, pues el juramento era el reforzamiento contractual de la
primitiva sociedad feudal. Proporcionaba un valor sagrado al orden
existente, ya que no podía crearse ni transferirse ningún reino,
propiedad o vínculo de vasallaje sin establecer un lazo en forma de
juramento, sancionado por el clero, entre el individuo y la divinidad.
Como dualistas, los cátaros creían que intentar unir los hechos del
mundo material a la imparcialidad del buen Dios era un ejercicio de
ilusionismo. Con asombrosa facilidad, el predicador cátaro podía
representar la sociedad medieval como un imaginario e ilegítimo castillo
de naipes. Por lo tanto, para los poderes existentes el catarismo era
una herejía perfecta. La Iglesia Católica no podía permitir que el éxito
de los cátaros la humillara públicamente. Aunque a menudo la doctrina
cátara escapaba a la comprensión de sus adversarios, se urdieron
fantásticas calumnias sobre sus costumbres. Su nombre, que en otro
tiempo se creía que significaba «
los puros», no fue invención suya. Actualmente se cree que «
cátaro» es un juego de palabras alemán que significa «
el adorador de los gatos». Durante mucho tiempo se rumoreó que los cátaros realizaban el denominado «
beso obsceno» en el trasero de un gato. Y se decía que consumían las cenizas de niños pequeños muertos y se entregaban a orgías incestuosas.
El término «
albigense» es rechazado por las convenciones
históricas modernas, ya que limita el alcance geográfico del catarismo.
Fue idea de un caballero cruzado según el cual los herejes creían que
nadie podía pecar de cintura para abajo. Hoy sabemos que los cátaros se
referían a sí mismos como «
buenos cristianos». Pero hubo
quiénes prestaron oídos a los rumores de que les gustaban los gatos y
quemaban a los niños pequeños, así como a otros relatos sobre el
desarrollo de un credo cristiano alternativo. El poder de la Europa
feudal cayó sobre el Languedoc con gran furia. En muchos aspectos, el
odio suscitado por los herejes enmascaraba que las cruzadas cátaras se
produjeron porque la civilización occidental se hallaba en una
encrucijada. El historiador británico Robert Ian Moore considera que los
años cercanos al 1200 constituyeron un momento decisivo que dio lugar a
«
la formación de una sociedad perseguidora». Se tardaría
siglos en reparar el daño causado por ciertas decisiones. Puede
contemplarse el destino de los cátaros como la historia de una
disidencia no preparada para hacer frente a la fuerza de sus
adversarios. El Languedoc de los cátaros estaba demasiado debilitado por
la tolerancia para resistir el ataque de sus vecinos. Según Carlos
Fisas, en su obra
El fin de la apasionante aventura de los cátaros
(1997), la herejía cátara no es demasiado conocida debido al recelo de
los inquisidores que persiguieron a sus adeptos. Por lo tanto, no
existen apenas fuentes cátaras, ya que fueron destruidas en su mayoría.
Los únicos documentos que han perdurado son los que provienen del bando
vencedor, de la Inquisición, a partir del siglo XIII, y del clero.
Gracias a estos escritos nos ha llegado la mayoría de lo que hoy
conocemos sobre la herejía cátara. Un ejemplo de estas fuentes lo
encontramos en la descripción de la doctrina cátara que hace Evervin de
Steinfeld, abad de Renania. Los cátaros estaban organizados en
comunidades mixtas bajo la autoridad de un obispo. Al igual que los
herejes del año 1000, no creían en la humanidad de Cristo, sustituían la
Eucaristía por una simple bendición del pan y absolvían los pecados por
un rito de imposición de manos, de la misma forma que los bogomilos,
basándose en las prácticas de la Iglesia primitiva. Oponían a Dios a
este mundo, negando todo carácter de autenticidad a la Iglesia, y
declaraban la oposición entre Dios (el Bien) y el mundo (el Mal). En
definitiva, seguían el modelo de los apóstoles y de los primeros
cristianos, quienes también practicaban la imposición de manos, eran
austeros y humildes y rechazaban lo material. Estos herejes, en palabras
de Anne Brenon, negaron el Antiguo Testamento, considerado un libro
diabólico, puesto que en él Yahvé o Jehová se nos presenta como un dios
malvado y vengativo. Por lo tanto, para la visión dualista cátara
resultaba evidente que el creador de todo lo material no podía ser otro
que el Maligno.
El mal habita en el mundo y es imposible que un dios bondadoso sea el
responsable de su creación. Con su ingeniosa visión dualista del
universo, la herejía cátara parece surgir para dar respuesta a los
problemas del pueblo llano. El mal predomina en el mundo porque el mundo
es el infierno y el Diablo, su creador. El alma está envuelta por un
cuerpo material que es presa fácil para las tentaciones a las que lo
somete Satán. En consecuencia, el movimiento cátaro necesariamente se
tenía que mostrar tolerante con los pecados del hombre. Esta diferencia
con respecto a la Iglesia católica contribuyó en buena medida al triunfo
del catarismo. En la Edad Media, la mujer apenas tenía participación en
la vida social y, en la mayoría de las ocasiones, incluso era
considerada un mero objeto para asegurar la descendencia; algo muy
similar a lo que ocurre hoy en día en los países islámicos. Como ejemplo
de cómo veía el clero a la mujer en aquella época, podemos leer estas
palabras de Bernardo de Claraval, abad de la orden del Císter: “
La
mujer es el origen de todos los crímenes y de todas las impiedades,
engaña e induce al mal mediante sus gestos, sus actos, sus artificios.
Toda ella es carne; su gozo su imperio, su luz es la noche. No soporta
el pudor, engendra sin orden ni concierto (… ) esclava del dinero,
hermosa podredumbre, dulce veneno, más que viciosas sepulcro de
concupiscencia, es el vicio en persona, la perfidia, lo dañino incluso
el crimen, (… )”. Pero a pesar del punto de vista
católico, el papel que desempeñó la mujer en la Iglesia cátara fue
amplio y activo. Las religiosas herejes no solamente fueron numerosas,
sino que además ejercieron funciones similares a las del clero
masculino, también llamados
perfectos, e incluso se les reconoció cierta autoridad. Las clérigos cátaras o perfectas tenían derecho a dar el
consolament
a sus fieles, algo a lo que ni de lejos podían aspirar sus homologas
católicas, cuya función se reducía a ser simples monjas, inactivas en
cuanto a la administración sacramental se refiere. La herejía seguía
sumando puntos a su favor en detrimento de una Iglesia católica cada vez
más inoperante. El movimiento cátaro continuaba afianzando su masivo
éxito en regiones como el Languedoc. Además, la nueva religión logró
penetrar en todos los estratos sociales. Podemos encontrar grandes
señores y caballeros segundones que aspiraban a no pagar el diezmo y que
codiciaban las tierras de la Iglesia, burgueses que no hallaron sanción
alguna sobre el pecado de la usura, el pueblo llano que ya tenía quien
le aclarara sus dudas existenciales, mujeres que vieron reconocido su
papel en la sociedad, e incluso clérigos católicos disconformes con los
métodos evangelizadores carentes de predicación que empleaba la Iglesia.

Desde el punto de vista de Paul Labal, casi nada de su ritual podía
herir la sensibilidad del católico ordinario. Por el contrario, lo que
sí hacía daño a la Iglesia era que cada vez eran más los que se
escapaban de su órbita, de cualquier condición social, atraídos por los
cátaros, de forma que el diezmo eclesiástico se dejaba de satisfacer en
las regiones donde triunfaba la nueva religión, y es que la Iglesia
cátara no cobraba impuestos eclesiásticos a sus fieles. Como indica Juan
Eslava Galán (1998), los cátaros eran austeros y caritativos, por lo
que estaban en contra del cobro de tributos y, como afirmaban ellos, “
no fue Cristo quien los estableció”.
Esta fue probablemente una de las razones más importantes del triunfo
del catarismo. En la época de la herejía, siglo XII y comienzos del
XIII, Languedoc era una región formada por numerosos señoríos, donde la
mayor parte de ellos estaba bajo la influencia de la Casa de Barcelona,
bien como feudos semiindependientes que rendían homenaje al Conde de
Barcelona, bien como estados miembros de la liga catalana-aragonesa. El
pertenecer o estar en la órbita de una confederación de estados tan
liberal como era la Corona de Aragón, donde cada miembro conservaba su
autonomía y su identidad propia, y el hecho de que el titular de esta
Corona se encontrara frecuentemente ocupado en los alejados asuntos
peninsulares, daba mayor libertad a los estados occitanos, hecho que fue
ampliamente aprovechado por el catarismo. Mientras que en el resto de
Europa los herejes eran quemados, en Languedoc gozaban de casi plena
libertad de actuación. Como afirma Paul Laval, la tolerancia religiosa
en Occitania fue una realidad familiar y cualquier noble católico de
Occitania tenía parientes o amigos en la herejía. Un ejemplo de ello son
los grandes señores de Languedoc, que fueron culpados de proteger
herejes, como Raimundo-Rogelio, vizconde de Béziers, Carcassonne y Albi;
Raimundo-Rogelio, conde de Foix, y Raimundo VI, conde de Toulouse. La
alta nobleza del Reino de Francia persiguió de forma insistente y activa
a la herejía. En cambio, los titulares de los señoríos occitanos se
mostraron inoperantes ante el auge de la nueva religión, por lo que
fueron condenados por el papa Inocencio III y sufrieron la invasión de
sus ejércitos cruzados. Ya desde finales del siglo XII, los condes
catalanes empezaron a demostrar un interés especial por Occitania,
quizás como consecuencia de su proximidad geográfica, pero sobre todo
por los lazos culturales que unían a las dos regiones. Esta cuestión se
puso de manifiesto debido a la política de alianzas matrimoniales
desarrollada por la Casa de Barcelona e incluso con la compra de los
derechos sucesorios de algunos señoríos languedocianos.
Cuando en el año 1112 se produjo el matrimonio del conde de
Barcelona, Ramón Berenguer III, con Dulce, condesa de Provenza, la
política expansionista catalana chocó pronto con los intereses del
señorío más importante de la región occitana, el condado de Toulouse.
Dulce aportó a su marido el Gavaldán y los condados de Millau y
Carladés, lo que podía dar a Catalunya la hegemonía sobre el Languedoc.
Un conflicto armado por la hegemonía occitana entre Toulouse y Barcelona
resultaba casi ineludible, únicamente era cuestión de tiempo. En un
principio los dos estados trataron de evitar la guerra, por lo que en
1125 acordaron repartirse Provenza. En el acuerdo alcanzado, los
condados de Provenza, Gavaldán y Millau quedaban en manos de un noble de
la dinastía barcelonesa, de modo que Catalunya se aseguraba su
vasallaje y una posible anexión, hecho que se verá consumado en 1166 al
morir el conde Ramón de Toulouse sin descendencia y, en consecuencia,
heredar sus posesiones su pariente el rey Alfonso II de la Corona de
Aragón. Por otro lado, el tratado reconocía la autoridad de Toulouse
sobre las tierras al norte del río Durance, el denominado marquesado de
Provenza. La ausencia de una unidad política consolidada, la existencia
de territorios autónomos y los conflictos entre Toulouse y
Catalunya-Aragón posibilitaron el éxito del catarismo, que aprovechó
este desorden político para conseguir el triunfo, al igual que luego
hicieron los cruzados, que conquistaron con facilidad casi toda la
región. Desde el punto de vista de las autoridades católicas, la herejía
esencial de los cátaros fue su concepción de la naturaleza divina de
Cristo. Según el catolicismo, Cristo fue el hijo que envió Dios al
mundo, bajo simple apariencia humana. Pero, según los cátaros, puesto
que el mundo y todo lo que habita en él es malvado, es imposible que el
hijo de Dios se encamara en un humano. Oficialmente este fue el pecado
que cometieron los herejes. A pesar de ello, lo que en buena medida
importaba a la Iglesia era dejar de ejercer un control efectivo sobre
los territorios en los que había triunfado la herejía, zonas en las que,
por lo tanto, dejaban de satisfacer el diezmo eclesiástico. Hacia
comienzos del siglo XII, la situación a la cual se había llegado en la
región de Languedoc era insostenible para la Santa Sede. El papa
Inocencio III decidió poner fin a la herejía cátara de forma diplomática
al principio, aunque solo fuera para salvar las apariencias. De la
misma forma el principal señor de Occitania, Pedro II de la Corona de
Aragón, también optó por una solución pacífica del conflicto. Para
encauzar las negociaciones, Inocencio III únicamente se planteó recurrir
a los austeros monjes languedocianos de la orden del Císter, a su
entender los más capacitados para tratar el delicado asunto cátaro.
En consecuencia, en 1203 el Papa designó como legados pontificios a
dos frailes de la abadía cisterciense de Fontfroide, Raúl de Fontfroide y
Pedro de Castelnau, a los que un año más tarde se unió el abad del
Císter en persona, Arnaud Amaury, quien después llegaría a ser el líder
espiritual de la cruzada. Raúl de Fontfroide y Pedro de Castelnau
participaron en febrero de 1204 en una reunión en Béziers, presidida por
el rey Pedro II. En este encuentro tuvo lugar un careo entre los
sacerdotes católicos y los perfectos cátaros, sin que llegaran a
aproximar sus posiciones. Además de organizar el acto, Pedro II aceptó
viajar a Roma para reconocerse vasallo de la Santa Sede. Por su parte,
el Papa lo coronó con gran pompa y le otorgó el título de católico,
sobrenombre con el que este rey ha pasado a la historia. Con esta acción
Inocencio III admitía la autoridad de Pedro II sobre Languedoc a cambio
de su apoyo en la lucha contra la herejía. En un principio Pedro II el
Católico se mostró mucho más tajante que su padre Alfonso II con los
cátaros y en lugar de expulsarlos, los sentenció a todos a pasar por la
hoguera. Sin embargo, el Papa no encontró ningún apoyo en los señores de
Occitania. Pero aunque Pedro II fue inflexible frente a los herejes, no
estaba dispuesto a hacer uso de la fuerza contra sus vasallos
languedocianos, tan culpables a ojos de la Iglesia como los propios
cátaros, simplemente por no condenar a los herejes. Sin la cooperación
de las autoridades occitanas, el cometido negociador de los
cistercienses no tardó en derivar en un rotundo fracaso. No obstante,
Inocencio III no quiso dar todavía por agotada la vía diplomática y
designó nuevos monjes para llevar a cabo este cometido. Hacia 1206 Diego
y Domingo Guzmán, obispo y viceprior de Osma (Castilla),
respectivamente, partían desde Roma a Occitania al encuentro de los
legados cistercienses tras entrevistarse con el sumo pontífice. Al ver
la esterilidad de los debates cistercienses con el alto clero cátaro,
los frailes castellanos decidieron combatir el problema desde su propio
origen. De forma inmediata, Diego y Domingo iniciaron una misión
predicadora por tierras occitanas, dispuestos a acercarse a los
feligreses cátaros. Para ello se dedicaron a emplear la estrategia que
tanto éxito había dado a los perfectos cátaros. Predicaban el verbo de
Dios viajando en la más absoluta pobreza y humildad, sin dinero ni
ninguna otra posesión material. Pero el modo de vida apostólico adoptado
por los frailes castellanos precisaba paciencia de parte de unas
autoridades católicas demasiado inquietas para poder obtener resultados
tangibles. Por fin el clero católico se situaba al nivel del pueblo y
comenzaba a escuchar sus demandas.
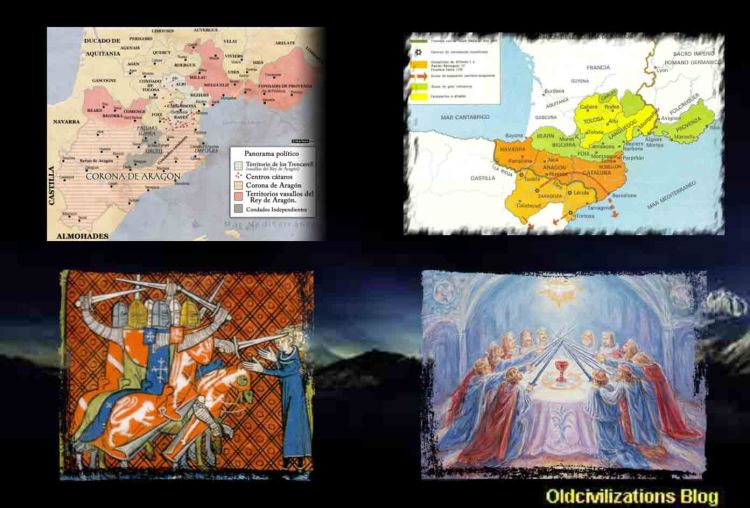
El Papa, disgustado por la ausencia de resultados concretos,
conocedor de la fuerza de la emergente Iglesia albigense y sabedor del
profundo conocimiento del Evangelio que poseían los perfectos cátaros,
comenzó a maquinar la idea de recurrir al uso de la fuerza para acabar
con la herejía. El movimiento cátaro había llegado a constituirse en una
nueva Iglesia y esto resultaba inaceptable para Roma. De hecho
Inocencio III nunca renunció al uso de las armas para acabar con la
herejía. En concreto, encontramos tres cartas que el Papa envió a Felipe
II de Francia al respecto. Inocencio III contaba con el apoyo del rey
francés, por lo que en 1204 le escribió indicándole la legitimidad de la
conquista y la anexión de los señoríos languedocianos, ya que según el
sumo pontífice en ellos habitaban únicamente herejes o protectores de
herejes. La Cruzada no fue otra cosa que un pretexto político para un
problema religioso. También debe tenerse en cuenta que el año en el que
Inocencio III escribió a Felipe II coincide con la toma de
Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, una expedición encaminada a
liberar Tierra Santa y que derivó en la invasión de la capital
bizantina. Los ejércitos de la Cuarta Cruzada jamás llegaron a su
objetivo inicial, Jerusalén. Pero ni tan siquiera salieron de Europa,
sabedores de que en Constantinopla había un botín más suculento y fácil
de obtener. El corazón del rico Imperio bizantino se hallaba inmerso por
esas fechas en una guerra civil que facilitó la entrada de los cruzados
en la, hasta la fecha, inexpugnable Constantinopla. Vemos que el ideal
de una cruzada estaba presente pero, por desgracia para la Santa Sede,
Francia se encontraba en esos momentos sumida en una guerra contra
Inglaterra. Por lo tanto, la carta de Inocencio III no tuvo el efecto
deseado. Un segundo intento del Papa por conseguir la participación del
rey francés en la cruzada, en 1205, fue nuevamente estéril, al igual que
una tercera tentativa, en 1207. El Papa anhelaba el mando de la cruzada
para un poderoso señor feudal, a la altura de los reyes de Francia o la
Corona de Aragón. Pero ante la inoperancia de Pedro II contra los
señores occitanos, protectores de herejes, a Inocencio III únicamente le
quedaba la opción del monarca francés. Inocencio III esperó
pacientemente una respuesta positiva por parte de Felipe II, pero llegó
un momento en el que se vio forzado a convocar oficialmente la cruzada
sin conseguir la ansiada dirección de la misma para Felipe II. La gota
que colmó el vaso fue el asesinato del legado pontificio, Pedro de
Castelnau. El monje cisterciense fue asesinado a orillas del Ródano por
un escudero de Raimundo VI de Toulouse, quien creyó que de este modo se
ganaría el favor del conde de Toulouse. De hecho, el asesinato no había
sido ordenado por el conde, pero sobre él recayó la culpa.
El 9 de marzo de 1208, menos de dos meses después del asesinato del
legado pontificio, Pedro de Castelnau, Inocencio III convocaba la
cruzada con una carta dirigida a los arzobispos de Narbone, Arles,
Embrun y Lyon, así como a los condes, barones y poblaciones del Reino de
Francia. La carta, según Juan Eslava y Paul Labal, decía: “
Expulsadle,
a él (Raimundo VI de Toulouse) y a sus cómplices, de las tierras del
Señor. Despojadles de sus tierras para que habitantes católicos
sustituyan en ellas a los herejes eliminados (… ) La fe ha desaparecido,
la paz ha muerto, la peste herética y la cólera guerrera han cobrado
nuevo aliento. Os prometemos la remisión de vuestros pecados a fin de
que, sin demoras, pongáis coto a tan grandes peligros. Esforzaos en
pacificar las poblaciones en el nombre de Dios, de la paz y del amor.
Poned todo vuestro empeño en destruir la herejía por todos los medios
que Dios os inspirará. Con más firmeza todavía que a los sarracenos,
puesto que son más peligrosos, combatid a los herejes con mano dura y
brazo tenso (… )”. Ante esta propuesta, que otorgaba el derecho de
conquista a sus participantes, muchos nobles no se lo pensaron dos veces
y acudieron a la convocatoria del pontífice. Estos señores feudales en
su mayoría eran vasallos del rey francés. Aunque la dirección de la
cruzada fue rechazada por Felipe II, los territorios que llegaron a
conquistar sus vasallos cayeron en la órbita del rey francés. Se
iniciaba de esta forma el largo proceso de anexión de Occitania al Reino
de Francia. El proyecto de recuperación de las tierras languedocianas,
que pertenecieron en tiempos de Carlomagno al antiguo Reino de los
francos, estaba en marcha. En junio de 1209 el ejército cruzado, formado
por unos veinte mil jinetes y cuarenta mil soldados de infantería, se
concentraba en Lyon. Finalmente, Felipe II accedió a colaborar con el
envío de los ejércitos de dos de sus hombres, el duque de Borgoña y el
conde de Nevers. Sin embargo, el rey no llegó a participar en persona
aunque el Papa le ofrecía en bandeja Occitania. Felipe II negó la
partida de más nobles, aunque ello no impidió que muchos de ellos
acudieran tentados por las posibilidades de rapiña. Uno de estos señores
feudales, Simón de Montfort, fue elegido por el legado papal Arnaud
Amaury como jefe militar de la expedición.
A pesar de que habían transcurrido varios años entre la Primera
Cruzada y la Cruzada Albigense, el objetivo perseguido por el papado era
muy similar en ambas. En el Concilio de Clermont (1095) el papa Urbano
II instó a los caballeros de la pequeña nobleza europea, ocupados hasta
entonces en cometer crímenes inocuos, a combatir a los musulmanes
usurpadores de los santos lugares. En la convocatoria de 1209,
mercenarios similares a los de 1095 recibieron la bula papal para poder
llevar a cabo sus actos de pillaje en el Languedoc. Los ejércitos
cruzados marchaban ya hacia su objetivo tolosano, las tierras donde
habitaban los asesinos del legado pontificio. Para evitar la guerra, el
conde Raimundo VI de Toulouse se vio forzado a someterse a la autoridad
papal e incluso tuvo que ofrecer su participación activa en la
persecución de los herejes. Inocencio III aceptó el acto de buena fe del
conde de Toulouse y decidió reorientar la cruzada hacia otros señoríos
occitanos contaminados por el movimiento cátaro y gobernados por nobles
inoperantes frente a la herejía. La expedición pronto puso rumbo hacia
los señoríos de la familia Trencavel, donde Raimundo-Rogelio, sobrino de
Raimundo de Toulouse y vizconde de Carcassonne, Béziers y Albi, era
sospechoso de herejía. Los Trencavel fueron una importante dinastía
vizcondal que rigió, entre el siglo X y el XIII, los vizcondados de
Nimes, Albi, Carcasona, Rasez, Béziers y Agde, en la región del
Languedoc. El nombre Trencavel quizás deriva de la palabra compuesta ‘
trencavelana‘ (
rompe avellana).
Originado como apodo, Trencavel se convirtió más tarde en el nombre que
trajeron varios vizcondes (Ramón Trencavel I, II), así como algunas
damas de la casa vizcondal, siendo Trencavela la versión femenina del
nombre. El primer miembro documentado de la familia Trencavel fue Aton
I, que fue vizconde de Albi en el siglo X. A Aton lo siguieron cinco
generaciones de vizcondes de Albi por descendencia directa. Bernardo
Aton IV (muerto el 1129), fue vizconde de Albi, Beziers, Carcasona,
Nimes y Rasez. Fue entonces cuando la familia Trencavel, con Bernardo
Aton IV, tuvo bajo su dominio todas las tierras de los condes de Tolosa
(Toulouse). Pese a esto, los Trencavel nunca adquirieron el título de
condes. Los hijos de Bernardo Aton IV dividieron la herencia de su
padre. Este conglomerado de tierras en el centro del Languedoc en manos
de los Trencavel dio a esta familia una posición de considerable poder
durante los siglos XI y XII. Tanto es así, que sus vecinos cercanos, los
condes de Toulouse al oeste y los condes de Barcelona al sur, viendo la
importancia y la fuerza de los Trencavel y sus tierras, buscaron
alianza con ellos. Mayoritariamente, los Trencavel fueron aliados de los
condes de Barcelona.
Es probable que Raimundo VI de Toulouse resucitara los antiguos odios
de las dos casas gobernantes sugiriendo al papa dirigir las huestes
cruzadas hacia los vizcondados de Trencavel. Muy poco tiempo hubo de
transcurrir para que unos cruzados deseosos de botín se hallaran a las
puertas de estas tierras, a pesar de que Raimundo-Rogelio no tenía nada
que ver con el asesinato del legado cisterciense y que, muy
probablemente, tampoco existía ninguna relación entre él y la herejía.
Las ciudades del vizconde Raimundo-Rogelio no tardaron en caer en poder
de los cruzados, y muy pronto se pusieron de manifiesto los despiadados
pero efectivos métodos empleados por los caballeros cruzados para acabar
con la herejía cátara. Tras la conquista de Minerve, Arnaud Amaury
ofreció a los prisioneros salvar su vida a cambio de la abjuración. Pero
el legado pontificio pronto satisfizo a los caballeros al exclamar: “
No temáis nada, creo que se convertirán muy pocos (… )”.
Otro ejemplo de la crueldad, tanto de los cruzados como de la Iglesia,
quedó patente con lo ocurrido durante la toma de la ciudad de Béziers.
El 22 de julio de 1209 el enclave era sitiado por los cruzados, aunque
los habitantes se negaron a entregar a los herejes y estaban decididos a
resistir. Antes del asalto final los cruzados consultaron a Arnaud
Amaury, preocupados por cómo distinguir a los verdaderos católicos de
los herejes, y el líder espiritual de la cruzada se mostró de nuevo
tajante:“
Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”.
Según las crónicas, perecieron unas ocho mil personas. A pesar de que
autore, como Fisas, se empeñan en decir que la célebre frase del legado
papal fue inventada por un cronista alemán en el siglo XIV, y aunque
esto sea cierto, la verdad es que la mayoría de los pensadores están de
acuerdo con que en Béziers se produjo una auténtica masacre. Paul Labal
nos presenta la crueldad de los legados pontificios y las ansias de
botín de los cruzados franceses, pues afirma que solo una minoría de los
habitantes de Béziers eran sospechosos de herejía. No obstante, las
muestras de crueldad que los cruzados llevaron a cabo en nombre de Dios
no acabaron con la matanza de Béziers, puesto que los que participaron
en ella tenían el derecho de apropiarse de los bienes de los asesinados.
Por orden de Simón de Montfort se realizó una larga procesión desde
Bram hasta Cabaret de cien prisioneros con los ojos reventados, la nariz
y los labios cortados, guiados por un desgraciado al que habían dejado
un ojo. Una tortura que no reportaba ningún beneficio para los cruzados.
Muy pronto todos estos crímenes comenzaron a hacer mella en la moral
de los occitanos y, tras la toma de Béziers, prácticamente todas las
fortalezas que iban apareciendo en la ruta del ejército cruzado
capitularon sin llegar a hacer frente a los cruzados. En cambio, la
ciudad-fortaleza y capital, Carcassonne, opuso resistencia a los
cruzados con el vizconde Raimundo-Rogelio a la cabeza, aunque finalmente
acabó en manos de los cruzados como todas las anteriores. Tras un
acuerdo inicial de matrimonio con Eudoxia, la hija del emperador Manuel
de Bizancio, Alfonso II de la Corona de Aragón rompía su compromiso y se
casaba con Sancha de Castilla. En consecuencia, Eudoxia era desposada
con Guillermo de Montpellier y de este matrimonio nacería María, que más
tarde sería comprometida con Pedro II de la Corona de Aragón. Pero, al
parecer, Pedro II se casó con María única y exclusivamente para
apropiarse del señorío de Montpellier, pero la jugada le salió mal y
Pedro II prácticamente repudio a Maria. El Papa no quería aumentar el
poder del rey catalán – aragonés en Occitania y mantuvo el feudo de
Montpellier para María. Tras el matrimonio, Pedro II no recibió
Montpellier como dote y, en consecuencia, solicitó inmediatamente el
divorcio. Sin embargo, Inocencio III no satisfizo los intereses de Pedro
II, que podrían haber reforzado a un enemigo potencial de su gran
aliada, Francia, por lo que Pedro II optó por abandonar a su esposa.
Conocido por todos el carácter mujeriego del rey, en una visita de Pedro
II a Montpellier, este se tuvo una aventura con su propia esposa,
pensándose que era otra dama. De aquel encuentro fugaz y engañoso nació
Jaime en la ciudad universitaria en el año 1208. Parece ser que Pedro II
no volvió a ver a María y, además, en ningún documento firmado en
fechas próximas a 1208 Jaime figura como su hijo. Por si esto no fuera
suficiente, al poco de nacer el príncipe, Pedro II firmó con Sancho VII
de Navarra el tratado por el cual le declaraba heredero de sus reinos.
Todo parecía indicar en estos primeros años que Jaime sería solamente
heredero del señorío de Montpellier. En 1211 Simón de Montfort solicitó a
Pedro II el matrimonio de Jaime, futuro señor de Montpellier, con su
hija. Pedro II accedió, con lo que no solo no defendía el patrimonio de
Jaime, sino que no le importaba entregar a su vástago como rehén a Simón
de Montfort para garantizar los acuerdos firmados. Pedro II, monarca de
la Corona de Aragón participó junto a Alfonso VIII de Castilla y Sancho
VII de Navarra en la decisiva victoria de las Navas de Tolosa (1212)
contra el Imperio almohade. Esta derrota supuso el fin de la hegemonía
musulmana en la península Ibérica y dejaba las puertas abiertas para la
reconquista. No obstante, la reconquista peninsular debió esperar un
tiempo, ya que en 1213 otros asuntos desviaron la atención de Pedro II.

En pocos meses los cruzados se adueñaron de los vizcondados de la
Casa Trencavel, feudos de la Corona de Aragón. Pedro II tuvo que aparcar
sus intereses en Al-Andalus y finalmente se vio forzado a intervenir en
el conflicto armado que tenía lugar en Languedoc. La política
anexionista de los nobles franceses en esta región constituía una
amenaza y una agresión para los estados integrantes y feudatarios de la
Corona de Aragón. Hasta el momento, Pedro II se había mantenido al
margen, puesto que la empresa estaba dirigida en principio contra la
herejía, y el monarca aragonés, llamado el Católico por ser un ferviente
defensor de la fe, no podía oponerse a la autoridad de la Iglesia; sin
embargo, ante la provocación de la conquista de Béziers y Carcassonne,
su intervención no podía hacerse esperar. El detonante final tuvo lugar
cuando su cuñado Raimundo VI de Toulouse demandó auxilio reconociéndose
su vasallo. El papa Inocencio III aceptó la humillación de Raimundo VI
al inicio de la cruzada. No obstante, el conde de Toulouse pronto volvió
a su postura tolerante hacia el movimiento cátaro y no llevó a cabo
ninguna acción contra los herejes de su estado, lo que no tardó en
provocar su excomunión y convertir nuevamente sus tierras en objetivo de
los cruzados. Raimundo VI había tratado de ganar tiempo con su aparente
sumisión a la autoridad papal, pero sabía que tarde o temprano el bulo
sería descubierto y que solo no podía hacer nada contra las huestes
cruzadas. Necesitaba apoyo para hacer creíble su engaño, además de ayuda
militar en el caso de que esta primera opción fracasara. Pedro II se
mostró el candidato perfecto para las necesidades del conde de Toulouse.
Nadie ponía en duda el profundo sentimiento religioso de Pedro II ni
tampoco su valía militar. La ayuda del rey aragonés a la causa tolosana
aportaba credibilidad al embuste de Raimundo VI y, al mismo tiempo, si
la mentira no daba resultado, podía intervenir en el conflicto occitano
con sus cualificados ejércitos. De la misma forma que Raimundo de
Toulouse, el conde de Fox se humilló como vasallo de la Corona de Aragón
a cambio de ayuda militar. Los feudos de Carcassonne, Béziers,
Comminges y Beam, así como los nuevos estados aliados de Toulouse y Foix
demandaban la intervención de Pedro II. La autoridad del monarca fue
reconocida en toda Occitania, que fue considerado señor de Occitania. La
respuesta de Pedro II no podía demorarse más. Al mismo tiempo, los
ejércitos cruzados arrasaban con todo lo que encontraba a su paso,
incluidos los señoríos de Foix, Comminges y Beam, tierras libres de
herejes.
A pesar de todo, Pedro II no abandonó totalmente la vía diplomática
para poder solucionar el conflicto. Se entrevistó con los condes de
Toulouse y Foix, participó en un concilio celebrado en Lavaur, y envió
embajadores al Papa. Incluso negoció con Simón de Montfort el matrimonio
de Jaime con Amicia, la hija del líder cruzado, cuando el príncipe
aragonés fue tomado como rehén en la ciudad de Carcassonne. Ahora bien,
todas las negociaciones fracasaron. Simón de Montfort intentó que Pedro
II lo reconociera como señor de las posesiones conquistadas, pero las
condiciones impuestas por el líder de la cruzada y por el concilio de
Lavaur eran inaceptables para la Corona de Aragón y Languedoc, puesto
que solo beneficiaban a los cruzados franceses. El Papa estaba decidido a
acabar de raíz con la herejía cátara, aunque ello supusiera arrebatarle
Occitania a la Corona de Aragón para entregársela a Francia. Ante el
fracaso de la diplomacia, Pedro II no tuvo otra opción que marchar con
su ejército a Languedoc, por lo que necesariamente hubo de desviar la
atención de sus asuntos en la península Ibérica. Tras la victoria de las
Navas de Tolosa (1212), se le habían abierto las puertas para la
conquista del Reino de Valencia, pero ahora debía defender sus señoríos y
feudos occitanos. El 12 de septiembre de 1213 se produjo en la llanura
de Muret el encuentro entre los ejércitos cruzados y los aliados de la
Corona de Aragón. El experimentado ejército de Pedro II parecía que
partía con ventaja, como había quedado patente en las Navas de Tolosa,
pero un hecho puntual hizo que la victoria se decantara a favor de los
cruzados. Existen varias versiones sobre la muerte de Pedro II y acerca
de cómo se produjo la derrota catalana – aragonesa en Muret. Una versión
muy fiable de los hechos es la que proporciona Paul Labal. A pesar de
que el ejército de Pedro II era superior en número, la supremacía de la
caballería cruzada era evidente y, ante esto, Raimundo VI había
propuesto a Pedro II parapetarse tras unas barreras, esperar el ataque
de los cruzados utilizando los ballesteros de las milicias tolosanas y
después lanzar un contraataque a caballo. Pero el rey aragonés no lo
entendió así y quiso atacar a caballo. Apenas iniciado el combate, el
monarca cayó muerto y sus tropas huyeron en desbandada. Otra de estas
versiones es la que cuenta Jaime I en su crónica. Su padre, Pedro II,
había pasado la noche con una fogosa dama que le había dejado extenuado,
hasta el punto de que por la mañana estaba tan débil, que al oír misa
no pudo permanecer de pie durante el Evangelio y se vio obligado a
sentarse. Una vez se revistió con su armadura, no pudo aguantar el
primer embate en el campo de batalla, por lo que cayó del caballo y fue
muerto a continuación.
Pero las crónicas nos hablan de la extraordinaria estatura que poseía
la estirpe de Pedro II. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el
museo del Ayuntamiento de Valencia, donde se conserva un escudo de
enormes dimensiones de Jaime I y a partir del cual se calcula que, para
su correcto manejo, el monarca debería de sobrepasar los 2,10 metros,
una altura extraordinaria para aquella época. Precisamente y aunque
parezca absurdo, podría ser que la destacada talla de Pedro II fuera la
causa de su muerte y, finalmente, hubiera supuesto también la derrota de
su ejército. Según Juan Eslava los caballeros franceses se habían
propuesto dar muerte al rey Pedro, del cual solo conocían su
extraordinaria altura. Cuando la batalla parecía ya ganada por los
catalanes – aragoneses, algunos caballeros franceses se dirigieron hacia
un caballero muy alto y lo mataron, exclamando a voces “
El rey Pedro ha muerto“. Pedro II al escuchar los gritos no pudo evitar replicar “
El rey Pedro soy yo”,
y al poco tiempo fue abatido. Al morir Pedro II su ejército se
desmoralizó y cambió el sino de la batalla. Con esta muerte parece ser
que cambiaron los destinos de Francia y la Corona de Aragón. Si bien es
cierto que la cruzada finalizó para la Corona de Aragón, también lo es
que continuó para los ciudadanos de Languedoc. La intervención aragonesa
en Languedoc parecía finiquitada en 1213, puesto que el sucesor de
Pedro II, Jaime I, solamente contaba con 5 años cuando murió su padre.
Las consecuencias de la derrota de Muret para el joven Jaime resultaban
funestas, y es que era rehén del asesino de su padre en el mismísimo
centro de poder que este aspiraba construir en Occitania, la imponente
fortaleza de Carcassonne. El destino del príncipe huérfano parecía
depender únicamente de la voluntad de Simón de Montfort. Simón de
Montfort controlaba militarmente buena parte de Occitania y esto
facilitaba la posibilidad de llegar a coronarse rey de Occitania. Sin
embargo, este hecho resultó determinante para el futuro de catalanes y
aragoneses, ya que esta situación inquietaba sobremanera a la monarquía
francesa y a su aliado, el papado. Un Montfort demasiado poderoso no
interesaba para nada a Roma, por lo que Inocencio III reaccionó con
celeridad para permitir el equilibrio de fuerzas en la región. Se
trataba de cortarle las alas al cruzado e impedir que siguiera haciendo
estragos sobre la herencia de la Casa de Barcelona. Nada mejor que
enviar a su legado, Pedro de Benevento, y obligar a Montfort a entregar
al niño Jaime. Sin ninguna duda, Jaime nunca habría llegado a reinar sin
la decisiva irrupción en la historia de la figura de Pedro de
Benevento.
El futuro del joven Jaime dependía en esos momentos del único poder
que era capaz de frenar la codicia de un cada vez más fuerte Simón de
Montfort. Y eso fue precisamente lo que Inocencio III hizo, mostrarse
muy firme a la hora de legitimar la herencia de Jaime como señor de
Montpellier, rey de Aragón y príncipe de Catalunya. El Papa estaba
deseoso de frenar los movimientos de Montfort y, al mismo tiempo, hacer
cumplir la voluntad de la difunta María de Montpellier. La devota María
ya había dejado escrito en su testamento de 1211 que a su muerte
entregaba a su hijo Jaime bajo la protección de los templarios. En el
año 1213, una moribunda María moría en Roma no sin antes pedir al Papa
que protegiera a su hijo. Para evitar reforzar aún más a Montfort, la
estrategia del papado se basaba en obtener la liberación del futuro rey
de la Corona de Aragón y en romper el acuerdo matrimonial con Amicia. De
no conseguir esto, Roma se enfrentaría a una dinastía que controlaría
Occitania, Catalunya y Aragón y que poseería también señoríos en
Inglaterra y Francia. Se debía cortar de raíz la gestación de este serio
competidor para la protegida Francia. Inocencio III no vaciló y decretó
la entrega de Jaime a su legado, Pedro de Benevento. Francia y Roma
respiraban aliviadas, y Aragón y Catalunya tenían ya un heredero
legítimo. Sin embargo, la tarea del legado Pedro de Benevento no estuvo
exenta de dificultades. Pedro tenía como misión organizar a los nobles
que se harían cargo de la regencia durante la minoría de edad de Jaime
para, de esta forma, garantizar su protección. En estas fechas
tenebrosas, encontramos dos partidos hostiles a Jaime I claramente
diferenciados: la nobleza catalana dirigida por Nunó Sanç, conde Nunó I
de Rosselló-Cerdanya y tío abuelo de Jaime, y el partido aragonés de
Femando, hermano de Pedro II y abad de Montearagón. En consecuencia y
para asegurar todavía más la seguridad del joven Jaime, Pedro de
Benevento lo puso bajo la tutela del maestre del Temple para Hispania y
Provenza, Guillermo de Montredon. Guillermo trasladó a Jaime junto a su
primo, Ramón Berenguer V de Provenza, al castillo templario de Monzón,
en la provincia de Huesca. Ramón Berenguer era hijo del conde Alfonso II
de Provenza, hermano de Pedro II, que fue asesinado en Palermo cuando
acompañaba a la comitiva de entrega en matrimonio de su hermana
Constanza al emperador germánico Federico II. Su hijo huérfano quedó
bajo la protección del rey de la Corona de Aragón y a la muerte de este
fue entregado al cuidado del maestre del Temple. Jaime y Ramón serían
rey y conde respectivamente por voluntad de Roma. La finalidad última de
la Iglesia era garantizar que cuando los dos jóvenes crecieran
impulsaran una actitud favorable a la política de la Santa Sede.
En 1214 se celebraron cortes unitarias de Catalunya y Aragón en
Lleida, encuentro al que acudieron todos los ricoshombres de los dos
estados, a excepción de Nunó Sanç y Fernando. Los asistentes juraron
defender los dominios de Jaime y su persona y lo proclamaron rey. Pero
se hizo en ausencia de sus dos tíos, que de esta forma esquivaban el
reconocimiento del nuevo monarca. Para aliviar tensiones, el legado
papal decretó que la procuraduría del reino durante la minoría de edad
de Jaime recaería en manos del poderoso Nunó Sanç. Pedro de Benevento
otorgará también el gobierno provisional de la Provenza al conde Nunó
Sanç durante la minoría de edad del otro protegido de la Santa Sede, el
futuro Ramón Berenguer V. El gobierno de Catalunya y Aragón estaba ya
organizado, a pesar de que Jaime no podía considerarse su monarca, pues
en realidad solo tenía la posesión únicamente nominal de unos reinos que
estaban completamente arruinados, debido a las deudas de su padre y al
reparto de bienes efectuado por los nobles que participaban en la
regencia, unos reinos que estaban condenados a deshacerse en una guerra
civil. El legado papal Pedro de Benevento tenía que organizar la
regencia durante la minoría de edad de Jaime para garantizar la paz
entre los cruzados de Simón de Montfort y los nobles catalanes. A la
cabeza de los catalanes hostiles ante la ocupación francesa del
Languedoc estaba el conde Nunó Sanç, que no admitía las propuestas
pacificadoras del legado papal, a pesar de haber aceptado de este las
procuradurías de los reinos de Jaime y del condado de Provenza. En el
otro bando nobiliario en liza por la herencia de Jaime estaba su tío
Fernando, que a su juicio tenía tanto o más derecho que Nunó Sanç a ser
procurador, por cuanto era hermano del último rey y estaba dispuesto a
imponerse por todos los medios. La temida guerra civil no se hizo
esperar más, y los dos tíos del rey niño se alzaron en armas en un
estéril enfrentamiento. Los dos partidos nobiliarios se disputaban la
procuraduría y, en última instancia, puede que hasta incluso el trono, a
la vez que discrepaban en los asuntos de política exterior. Femando era
partidario de la expansión hacia el sur hispano y Nunó Sanç abogaba por
los intereses de la corona en Languedoc. Sin embargo, aunque parezca
sorprendente, ambos estaban de acuerdo en una cuestión: los dos
rechazaban que fuera el legado papal quien impusiera su política. El
concilio provincial de Montpellier (1215) propuso al Papa que
reconociera a Simón de Montfort señor y único jefe del país recién
conquistado.

Montfort no era en realidad más que un pequeño señor feudal de
Ile-de-France con importantes intereses en el condado inglés de
Leicester por herencia materna, al que no le faltaba experiencia en
tomar la cruz y combatir en nombre de la fe de Cristo, como bien lo
demuestra su participación en la Cuarta Cruzada en Tierra Santa. El
legado papal, sabedor de que la propuesta de los obispos no sería del
agrado de Inocencio III, se negó a sancionarla. Sin embargo, el hecho
venía a demostrar que el señorío de Montfort quedaba reconocido, ya que
se le permitía firmar documentos como conde de Toulouse, vizconde de
Béziers y Carcassonne o duque de Narbone. En consecuencia, Simón de
Montfort continuaba separado tan solo por una delgada línea del título
de rey. No obstante, un astuto Inocencio III tomaba nuevas medidas y
aplicaba una serie de restricciones a lo propuesto en el concilio.
Nuevamente optó por el equilibrio de fuerzas. No quiso desposeer
totalmente a la casa tolosana de su patrimonio y, consecuentemente,
mantuvo el marquesado de Provenza para el futuro conde Raimundo VII,
hijo de Raimundo VI; de este modo, el poder de Simón de Montfort quedaba
contrarrestado. Esta decisión del Papa fue meditada a conciencia para
evitar conflictos con el nuevo conde y le permitió conservar unas
tierras en las que la herejía no había fructificado. A pesar de todo, a
Inocencio III le salió mal la jugada. La cruzada parecía terminada,
aunque el papa cometió el grave error de entregar a un hombre del linaje
de la liberal Toulouse unos señoríos en los que la herejía no había
arraigado, pero en los que el sentimiento de autodeterminación y la
reacción hostil hacia los invasores franceses eran muy fuertes. En este
ambiente propiciado por el sumo pontífice, al joven conde Raimundo VII
no le resultó demasiado complicado acaudillar un alzamiento y derrotar
al usurpador Simón de Montfort en Beaucaire. Una nueva alianza se creó
cuando en 1217 Raimundo VII y su viejo padre, Raimundo VI, retornado del
exilio catalán, se unieron a las fuerzas del conde de Comminges, el
conde de Foix y el hijo de Nunó Sanç. Este ejército atacó las posiciones
del líder cruzado y tomó Toulouse el 13 de septiembre de 1217, lo que
constituyó la culminación de la política occitana de Nunó Sanç. Casi de
forma inmediata, Simón de Montfort puso sitio a la ciudad, aunque el
cerco de los cruzados no tardó demasiado en deshacerse, cuando el 25 de
junio de 1218 Montfort fue alcanzado por una piedra catapultada por
muchachas tolosanas. En los años siguientes, la contraofensiva
languedociana se incrementó y se llegó a reconquistar un buen número de
señoríos. Todo seguía abierto en Occitania. Las consecuencias de la
batalla de Muret, en efecto, no parecían todavía definitivas. No cabe la
menor duda de que las condiciones impuestas por derecho de conquista
fueron muy duras.
La Iglesia no solamente restableció el diezmo, sino que además creó
un impuesto suplementario. Todos los ciudadanos fueron obligados a ir a
misa o, en su defecto, a pagar una multa considerable, y es que el clero
no dudaba en recurrir a los cruzados para que nadie pudiera librarse de
satisfacer estos impuestos. Ante la dura represión cruzada, es lógico
comprender el motivo por el cual los occitanos aspiraban al
restablecimiento del antiguo orden. Antes de que Raimundo VI entrara en
Toulouse, Simón de Montfort había impuesto a la ciudad un tributo de
treinta mil marcos de plata, lo que llevó a los tolosanos a “
aspirar a su antigua libertad y a pedir el regreso de su antiguo señor”. Las viudas o las herederas nobles de Toulouse no podían contraer matrimonio con un “
indígena de esta tierra hasta dentro de diez años sin la autorización del conde Simón de Montfort“,
pero sí podían hacerlo con franceses sin requerir consentimiento
alguno. A lo anterior hay que añadir que las costumbres y tradiciones
occitanas fueron pisoteadas y objeto de burla, con lo que no resultará
demasiado difícil comprender que, ante este panorama represor, acabó por
alzarse un pueblo cuyo único pecado fue el de tolerar la existencia de
una religión más liberal. La revuelta popular languedociana supuso
también el retomo de la Iglesia cátara. Con la muerte de Simón de
Montfort, su hijo y sucesor, Amaury, tardó poco en perder buena parte de
los territorios conquistados en la cruzada. En febrero de 1224 un
inepto, débil y cobarde Amaury de Montfort se presentó en París ante
Luis VIII, el nuevo rey de Francia, con la intención de renunciar a sus
derechos sobre Languedoc. Pero las muestras de sumisión de los
caballeros franceses hacia su rey no comenzaron aquí. Ya en abril de
1216, Simón de Montfort rindió homenaje a Felipe II por las tierras
conquistadas y que el papado le había reconocido. Tras la cruzada los
Montfort eran condes de Toulouse, vizcondes de Béziers y de Carcassonne y
duques de Narbone. Con la renuncia de Amaury asistimos al nacimiento de
la nueva Francia. Todo esto pone de manifiesto que la cruzada fue un
arma y una excusa de la monarquía francesa para anexionarse buena parte
de Occitania. El papa y el nuevo rey no vacilaron a la hora de poner los
ejércitos de la Iglesia al servicio de Francia. Con la renuncia de
Amaury de Montfort, ahora le correspondía directamente a Luis VIII de
Francia tomar el mando de los cruzados y recuperar las tierras
conquistadas a los occitanos. En junio de 1226 un renovado ejército
cruzado, más numeroso y mejor preparado que el de 1209, se reunió de
nuevo en Lyon. Al igual que en la anterior campaña, las ciudades fueron
cayendo una tras otra sin apenas resistencia hasta llegar a las puertas
de Toulouse. Sin embargo, con la muerte de Luis VIII los cruzados se
quedaron nuevamente sin líder militar al poco de iniciarse la
expedición. El nuevo monarca, Luis IX, contaba con tan solo 12 años.
En octubre de 1216, Jaime esperaba aún en el castillo de Monzón que
llegara el momento de su salida del castillo templario para asumir el
gobierno de sus estados. Mientras, su primo Ramón Berenguer V partía
hacia sus dominios provenzales coincidiendo con el momento culminante de
la política occitana de Nunó Sanç. El conde de Rosellón estrechaba cada
vez más el cerco sobre Simón de Montfort y el papado no quería que el
condado de Provenza entrara en liza. Por lo tanto, no había mejor manera
de evitarlo que retirar de su gobierno a Nunó Sanç y, de esta forma,
impedir que Provenza estuviera en manos de los rebeldes pro occitanos, o
bien impedir que, en medio de la guerra, el condado cayera en manos de
los cruzados de Montfort y se ampliaran sus más que extensos dominios en
la región. La Santa Sede sabía que el niño que había criado no mordería
la mano que en su día le dio de comer y mantendría una política afín a
Roma y contraria a los rebeldes y herejes occitanos. A su vez, Roma
prefería una Provenza independiente de los incontrolables cruzados. En
el verano de 1217 se celebraron cortes en Villafranca, donde la
principal resolución que se adoptó fue la del inicio del reinado de
Jaime I a todos los efectos, cuando este solo tenía 10 años. Por esas
fechas continuaban las victoriosas campañas de Nunó Sanç y la de sus
aliados languedocianos contra Montfort, que llegaban a traducirse
incluso en la reconquista de Toulouse. El nuevo Papa, Honorio III, montó
en cólera y su respuesta no se hizo esperar demasiado. Tras las cortes
de Villafranca, encontramos una carta con fecha 23 de octubre de 1217 en
la que se dirige al rey de Aragón y Catalunya. A pesar de todo, el Papa
sabe que en el fondo las acciones catalanas en Occitania escapan del
control de Jaime, al igual que todo lo que acontece en sus estados. El
joven monarca debe retornar a Monzón para evitar que su nobleza ejerza
malas influencias sobre él y Roma se tope en un futuro con un rey hostil
a su política. La Santa Sede quiere garantizar que el rey se encuentre
en su órbita de influencia y asegurarse que no llegue a salir de ella.
Hacia finales de 1217, la nobleza contraria a Nunó Sanç conducía al
monarca nuevamente al castillo templario de Monzón. Este gesto pareció
bastarle al Papa, en la medida en que quedaba asegurada la existencia de
un partido favorable al rey, por lo que autorizó su salida definitiva
de Monzón en abril del siguiente año.
En julio de 1218, Nunó Sanç dejó definitivamente la regencia y en
septiembre se celebraron cortes en Lleida, en las que los principales
acuerdos que se alcanzaron fueron la compensación económica de Nunó Sanç
para acabar con la procuraduría y la tregua de siete años a la que se
comprometía el conde de Rosellón. El viejo líder de los catalanes
apaciguaba de esta forma sus ánimos levantiscos, lo que se traducía en
un giro del reino hacia la política de Roma. A su vez, una satisfecha
Santa Sede publicaba una bula el 25 de julio de 1219 en la que tomaba
bajo su protección a Jaime I y sus estados. Aparentemente todo parecía
ir sobre ruedas en esos primeros pasos de Jaime I en el trono. El
destino había querido que Ramón Berenguer V llegara a ser conde de
Provenza y al que sin lugar a dudas colaboró de forma decisiva el papado
al velar por el cuidado del joven y dejarle, junto a su primo Jaime,
bajo la tutela del maestre del Temple, Guillermo de Montredon. De igual
forma, la voluntad de Roma también había posibilitado que Jaime I fuera
rey. Ambos eran soberanos protegidos de la Santa Sede, y se auguraba que
su futuro estaba condenado a ser controlado en buena medida por Roma.
Mientras tanto, Jaime I era rey de dos importantes estados y con los
años se había convertido en un poderoso monarca guerrero, fiel defensor
de la fe católica. Pero no por ello seguía una política siempre afín a
los intereses del papa. Podría decirse que conforme Jaime I iba
controlando por méritos propios las riendas de sus estados, se hacía
cada vez más independiente de la voluntad de Roma. En Provenza esto no
ocurría, a pesar de que el pasado de Ramón Berenguer y Jaime habían sido
muy similares. Este condado era un pequeño estado rodeado de herejes y
con la poderosa Francia cada vez más próxima a sus fronteras. Además, a
diferencia de lo que ocurría con un Jaime I ya adulto, el destino de
Ramón Berenguer V sí estaba en manos de la Iglesia, con lo que dependía
de ella si quería seguir conservando Provenza para su descendencia. El
caso fue que el conde de Provenza no llegó nunca a librarse del yugo de
Roma. La Santa Sede concertó el matrimonio de la primogénita de Ramón
Berenguer con el rey de Francia, algo que el conde no tuvo más remedio
que aceptar. En consecuencia, hacia 1233 se celebró el casamiento entre
Luis IX de Francia y Margarita de Provenza. Con esta medida, ante la
falta de hijos varones de Ramón Berenguer V, el papa esperaba integrar
el condado de Provenza en el reino de Francia con la próxima generación.
Además, el sumo pontífice conseguía un aliado para Luis XI en la
defensa de su país y de la Iglesia. La Santa Sede y Provenza podrían
aunar mejor sus esfuerzos en la lucha contra el emperador germánico
Federico II. Asimismo, Roma se aseguraba que, a la muerte de Ramón
Berenguer, Provenza no pasaría a manos de Jaime, quien tenía derechos
hereditarios sobre el condado.
Federico II de Hohenstaufen se encontraba a la cabeza del partido
gibelino, hostil al Papa y que promulgaba la independencia de las
ciudades del norte de Italia. En el otro bando estaba el partido güelfo,
afín a la unidad con Roma. Federico llegó a alentar este movimiento en
las grandes ciudades del actual sur francés, modelo en el que encajaban a
la perfección Montpellier y Marsella. En esos momentos, el emperador no
solo chocó con el Papa, sino que tuvo que enfrentarse a los intereses
de Jaime I y Ramón Berenguer, lo que condujo al conde de Provenza a
sitiar Marsella en 1237. Y para que el asunto se complicara aún más,
entró en escena el conde de Toulouse. El otro gran señor de Languedoc,
en lugar de hacer frente común con Ramón Berenguer por la causa
occitana, se puso del lado del emperador e hizo honor a su hostilidad
hacia el papado. El conde de Provenza instó a Jaime I a hacer frente
común contra Raimundo VII de Toulouse y Federico II, pero Jaime I se
hallaba en plena campaña militar contra los musulmanes valencianos y ya
tenía suficientes lugares en Hispania donde desplegar sus tropas. El rey
de la Corona de Aragón no podía en esos momentos llevar a sus huestes a
su ciudad natal, pero tampoco debía olvidar la diplomacia a la hora de
tratar el delicado asunto de Montpellier, por lo que finalmente se
desplazó allí en persona. La autoridad de Jaime I quedó sobradamente
demostrada cuando acabó de raíz con las aspiraciones de Montpellier. El
soberano convocó una reunión con los cónsules de la ciudad, pero estos
no acudieron. Concluido el plazo que Jaime estipuló, procedió a
confiscar todos sus bienes, destruyó las casas de los líderes de la
revuelta y nombró nuevos cónsules que fueran afines a su política. Para
demostrar que sus actos no tenían nada en contra de Montpellier y su
pueblo, Jaime I entregó a la ciudad una nueva carta de privilegios el 17
de octubre de 1239. Solucionada la parte del conflicto que le afectaba,
el monarca catalán – aragonés se dispuso a formalizar la necesaria paz
con los señores de Occitania. El encuentro tuvo lugar en Montpellier;
allí Jaime I, Ramón Berenguer V y Raimundo VII trataron de acercar
posturas y no tardaron demasiado tiempo en comprender que el enemigo de
estos tres señores occitanos no era otro que Francia y su aliado, el
Papa. Este era el enemigo común, y no solo de Catalunya, Aragón,
Provenza y Toulouse. Francia y Roma también suponían un obstáculo para
los intereses del Imperio germánico e Inglaterra.

Sin embargo, la realidad condujo a los señores occitanos a encontrar
solamente soluciones viables. Todos sabían que la guerra contra la
todopoderosa Francia era utópica, por lo que se dedicaron a arreglar
aquello que estaba en sus manos. No podían combatir contra Francia, pero
al menos sí podían dejar de guerrear entre ellos. De esta forma, las
malas relaciones entre Raimundo VII de Toulouse y Ramón Berenguer V de
Provenza se atenuaron, y Jaime I pudo partir para incorporarse a su
guerra en Valencia. Hacia el año 1241 Jaime I y Raimundo VII trataron de
asentar sus buenas relaciones con otro tratado. La nueva alianza debía
contar con el visto bueno del papa Gregorio IX, por lo que
necesariamente tenía carácter pacífico y no iba en contra de Francia.
Este acuerdo garantizaba al monarca catalán – aragonés poder conservar
Montpellier sin llegar a las armas, al no entrar en conflicto con
Toulouse ni con Francia. Raimundo VII había sido obligado en 1229 a
casar a su hija con el hermano del rey de Francia, Alfonso de Poitiers, y
ante la ausencia de un sucesor varón, se vaticinaba que el condado de
Toulouse sería heredado por un vástago de la dinastía capeta. Sin
embargo, el conde de Toulouse no se resignaba a que Francia acabara por
anexionarse su estado. Deseaba, por encima de todo, concebir un heredero
masculino. No obstante, Raimundo VII hacía tiempo que había repudiado a
su esposa, Sancha de Aragón, tía de Jaime I y Ramón Berenguer V de
Provenza, y engendrar un hijo dependía de que el conde de Toulouse
obtuviera el divorcio y pudiera casarse de nuevo, y Jaime, por supuesto,
le daría su pleno apoyo en este menester. El motivo alegado por
Raimundo VII ante la Iglesia para que el matrimonio fuera declarado nulo
no fue otro que el de haber sido el padrino de bautismo de su propia
esposa. Con el apoyo de Jaime I y Ramón Berenguer, finalmente el
tribunal eclesiástico dictó la sentencia favorable para que se produjera
el divorcio. La jugada era maestra y Jaime estaba a punto de lograr
aquello que se le había resistido a su padre y por lo que este murió. El
rey guerrero se encontraba a las puertas de derrotar a Francia y Roma
haciendo uso de unas armas bien distintas a las de acero.
Las dotes diplomáticas de Jaime I estaban a punto de encumbrarle
señor de Languedoc. la batalla de Muret no había sido más que una
pesadilla sin consecuencias para la Corona de Aragón. La jugada maestra
de Jaime I y sus aliados occitanos no era otra que casar al divorciado
Raimundo VII con Sancha, la hija de Ramón Berenguer. De esta forma no
solo se podía salvar la herencia occitana de Raimundo VII, sino que
existía la posibilidad de fusionar Toulouse y Provenza. Al mismo tiempo,
era probable que el poderoso rey impulsor de esta idea, es decir Jaime,
exigiera un juramento de vasallaje por parte de Raimundo VII, algo que
ya había ocurrido entre Raimundo VI y Pedro II, y lo que es más
importante, Jaime I podía llegar a reclamar Provenza si su primo
fallecía sin descendencia masculina. Pero al margen de todo esto, una
cosa sí era segura; de producirse el matrimonio, se truncarían todos los
planes de Francia y la Santa Sede, puesto que Toulouse quedaría en
herencia para el hipotético hijo varón de Raimundo VII, y Provenza
posiblemente también. Los dos mayores estados seguirían siendo
independientes y Occitania continuaría libre. La ansiada boda tenía
lugar el 11 de agosto de 1241, a pesar de que el Papa no había otorgado
la pertinente autorización. Mientras los contrayentes se encontraban a
la espera de validar su matrimonio, se producía la muerte del papa
Gregorio IX. El proceso de elección del nuevo Papa podría ser largo y
nada aseguraba que el elegido diera el consentimiento a este enlace. En
consecuencia, la relación de Jaime, Raimundo y Ramón Berenguer se fue
enfriando y la postura del conde de Provenza se fue aproximando
nuevamente a Roma. El nuevo Papa, Celestino IV, proponía el casamiento
de Sancha con el hermano de Enrique III de Inglaterra, Ricardo de
Cornualles, y Ramón Berenguer aceptó. La alianza occitana se deshizo
definitivamente y los sueños de libertad para Occitania se
desvanecieron. Además, Toulouse y Provenza estaban condenadas a ser
anexionadas por Francia. Más adelante, en la hoguera de Montségur,
serían inmolados los cátaros languedocianos, descendientes de los
volscos.
Fuentes:
- Gerard de Sede – El Tesoro Cátaro
- Paul Labal – Los cátaros: herejía y crisis social
- Carlos Fisas – El fin de la apasionante aventura de los cátaros
- José Luís Corral – ¿Qué fue la Corona de Aragón?
- David Gonzalez Ruiz – Breve historia de la Corona de Aragón
- Toni Soler – Historia de Catalunya
- Jesús Mestre i Godes – Els Càtars, problema religiós i pretext polític
- Stephen O’ Shea – Los Cátaros, la herejía perfecta
- David Barreras – La Cruzada Albigense y el Imperio Aragones
- Antoine Noguier – Histoire tholosaine
- Anatole France – La rôtisserie de la reine Pédauque
- Guillaume de Catel – Mémoires de l’histoire du Languedoc
- Henri-Paul Eydoux – Les terrassiers de l’histoire