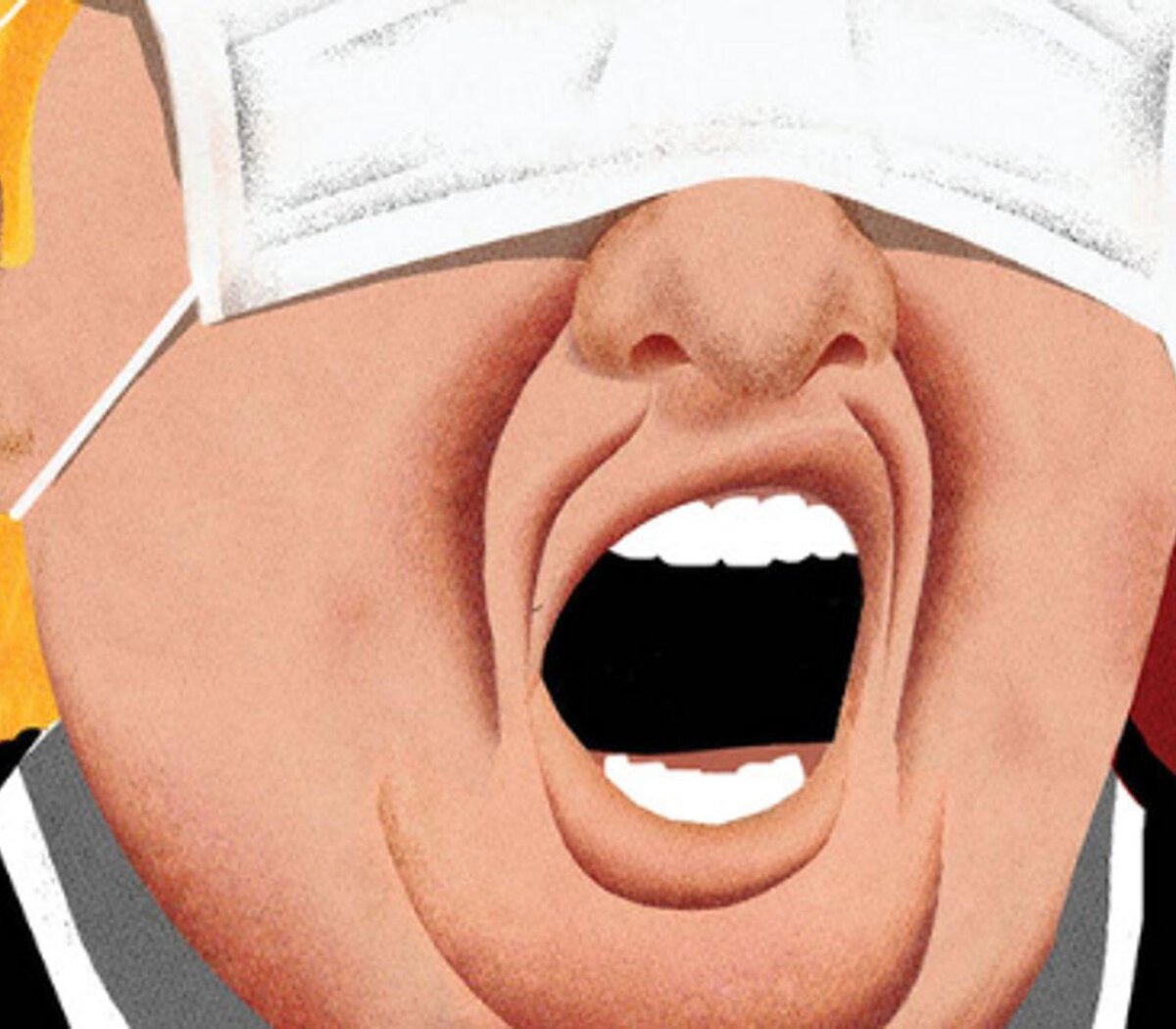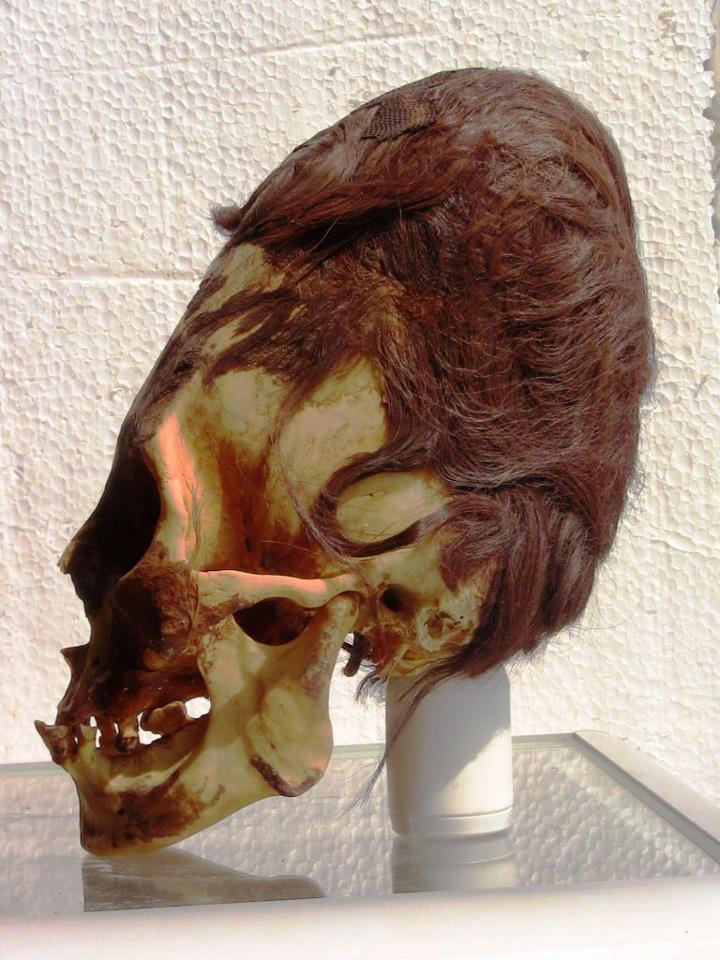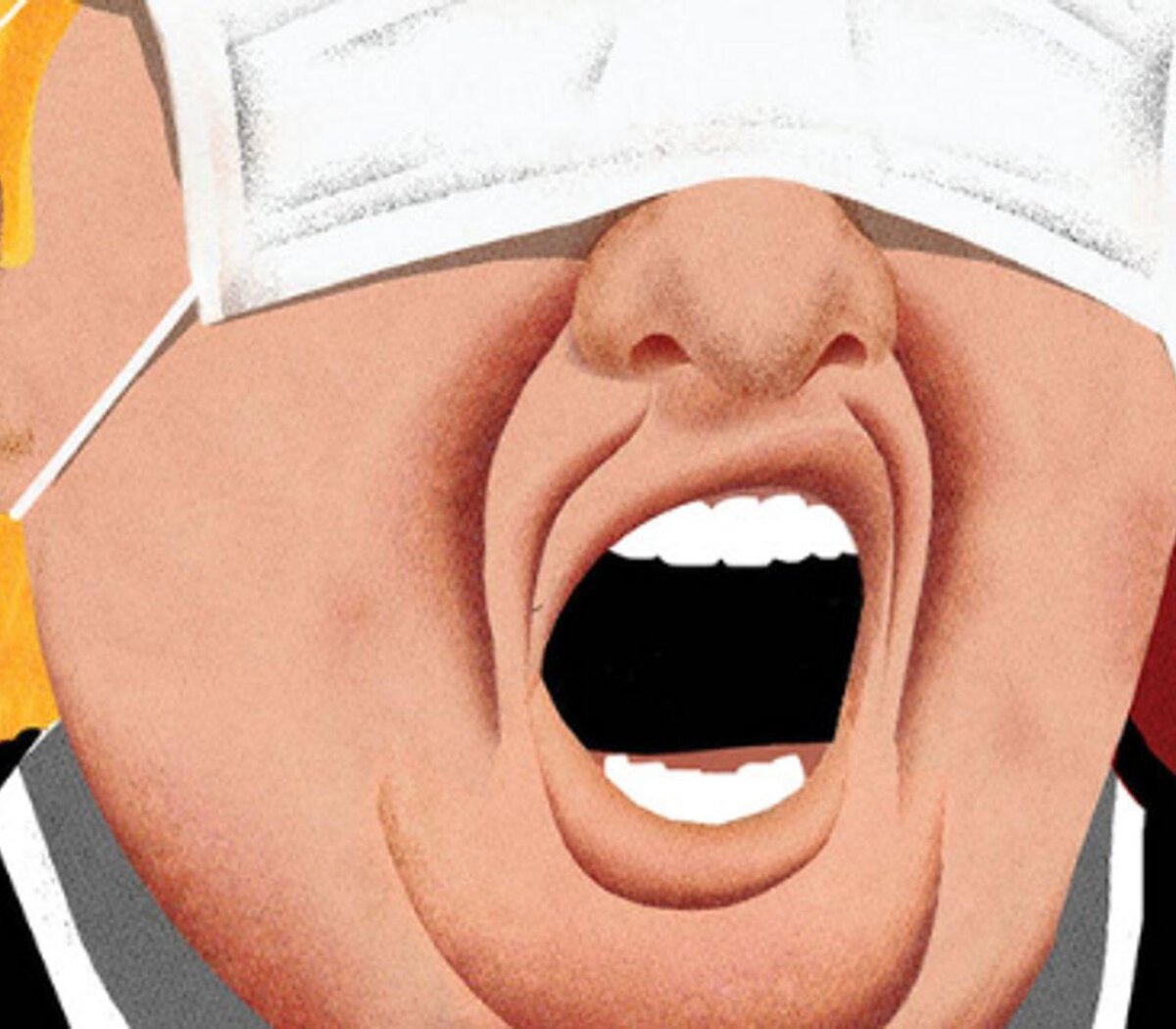
EN CADA UNO de nosotros hay un sistema de principios en el que el “yo” se niega a rendir pleitesía y se rebela.
No
sabemos cómo surge, pero en ocasiones, aunque el miedo se oponga y el
peligro arrecie, una fuerza desconocida tira de la conciencia y nos pone
justo en el límite de lo que no es negociable y no queremos ni podemos
aceptar. No lo aprendimos en la escuela, ni lo vimos necesariamente en
nuestros progenitores, pero ahí está, como una muralla silenciosa
marcando el confín de lo que no debe traspasarse.
Tenemos la
capacidad de indignarnos cuando alguien viola nuestros derechos o somos
víctimas de la humillación, la explotación o el maltrato.
Poseemos la
increíble cualidad de reaccionar más allá de la biología y enfurecernos
cuando nuestros códigos éticos se ven vapuleados. La cólera ante la
injusticia se llama indignación.
Algunos puristas dirán que es
cuestión de ego y que por lo tanto cualquier intento de salvaguardia o
protección no es otra cosa que egocentrismo amañado. Nada más erróneo.
La defensa de la identidad personal es un proceso natural y saludable.
Detrás del ego que acapara está el yo que vive y ama, pero también está
el yo aporreado, el yo que exige respeto, el yo que no quiere
doblegarse, el yo humano: el yo digno. Una cosa es el egoísmo moral y el
engreimiento insoportable del que se las sabe todas, y otra muy
distinta, la autoafirmación y el fortalecimiento de sí mismo.
Cuando
una mujer decide hacerle frente a los insultos de su marido, un
adolescente expresa su desacuerdo ante un castigo que considera injusto o
un hombre exige respeto por la actitud agresiva de su jefe, hay un acto
de dignidad personal que engrandece. Cuando cuestionamos la conducta
desleal de un amigo o nos resistimos a la manipulación de los
oportunistas, no estamos alimentando el ego sino reforzando la condición
humana.
Por desgracia no siempre somos capaces de actuar de este
modo. En muchas ocasiones decimos “sí”, cuando queremos decir “no”, o
nos sometemos a situaciones indecorosas y a personas francamente
abusivas, pudiendo evitarlas. ¿Quién no se ha reprochado alguna vez a sí
mismo el silencio cómplice, la obediencia indebida o la sonrisa
zalamera y apaciguadora? ¿Quién no se ha mirado alguna vez al espejo
tratando de perdonarse el servilismo, o el no haber dicho lo que en
verdad pensaba? ¿Quién no ha sentido, aunque sea de vez cuando, la lucha
interior entre la indignación por el agravio y el miedo a enfrentarlo?

Un
gran porcentaje de la población mundial tiene dificultades para
expresar sentimientos negativos que van desde la inseguridad extrema,
como por ejemplo la fobia social, el estilo represivo de afrontamiento,
el desorden evitativo de la personalidad, hasta las dificultades
cotidianas y circunstanciales, como por ejemplo, tener una pareja
desconsiderada o un amigo “ventajista” y no hacer nada al respecto.
Si
revisamos nuestras relaciones interpersonales en detalle, veremos que
no somos totalmente inmunes al atropello. Aunque tratemos de minimizar
la cuestión, casi todos tenemos uno o dos aprovechados a bordo. No digo
que debamos fomentar la susceptibilidad del paranoide y mantenernos a la
defensiva las veinticuatro horas del día (la gente no es tan mala como
creemos), sino que cualquiera puede ser víctima de la manipulación.
La
explotación psicológica surge cuando los aprovechados encuentran un
terreno fértil en el que obtener beneficios, es decir, una persona
incapaz de oponerse. Los sumisos atraen a los abusivos como el polen a
las abejas.

De alguna manera, los individuos ventajistas y
desconsiderados detectan a los mansos /dependientes, los desnudan en la
relación cara a cara, los descubren en la mirada huidiza, en el tono de
voz apagado, la postura tensa, los gestos conciliadores, los
circunloquios, las disculpas y la amabilidad excesiva. Los ubican, los
ponen en la mira y atacan. Insisto, la idea no es crear un estilo
previsor y dejar de creer en la humanidad, sino adoptar una actitud
previsora.
Entonces: ¿Por qué nos cuesta tanto ser consecuentes
con lo que pensamos y sentimos? ¿Por qué en ocasiones, a sabiendas de
que estoy infringiendo mis preceptos éticos, me quedo quieto y dejo que
se aprovechen de mí o me falten el respeto? ¿Por qué sigo soportando los
agravios, por qué digo lo que no quiero decir y hago lo que no quiero
hacer, por qué me callo cuando debo hablar, por qué me siento culpable
cuando hago valer mis derechos?

Cada vez que agachamos la cabeza,
nos sometemos o accedemos a peticiones irracionales, le damos un duro
golpe a la autoestima: nos flagelamos. Y aunque salgamos bien librados
por el momento, logrando disminuir la adrenalina y la incomodidad que
genera la ansiedad, nos queda el sinsabor de la derrota, la vergüenza de
haber traspasado la barrera del pundonor, la autoculpa de ser un
traidor de las propias causas. Ni siquiera los reproches posteriores,
los haraquiri nocturnos y las promesas de que “nunca volverá a ocurrir”,
nos liberan de esa punzante sensación de fracaso moral.
¿Qué nos
pasa? ¿Es tan importante la opinión de los demás que preferimos
conciliar con el agresor a salvar el amor propio, o será que los
condicionamientos pueden más que la autoestima? Y no me refiero a
situaciones en las que la seguridad personal o la de nuestros seres
queridos esté objetivamente en juego, sino a la transgresión en la que
no existe peligro real y pese a ello escapamos.
Cuando exigimos
respeto, estamos protegiendo nuestra honra y evitando que el yo se
debilite. En el proceso de aprender a quererse a sí mismo, junto al
autoconcepto, la autoimagen, la autoestima y la autoeficacia, que ya he
mencionado en Aprendiendo a quererse a sí mismo, hay que abrirle campo a
un nuevo “auto”: el autorrespeto, la ética personal que separa lo
negociable de lo no negociable, el punto del no retorno.
Como
veremos a lo largo de estas páginas, hay una herramienta psicológica,
estudiada y refrendada en innumerables investigaciones, llamada
asertividad. En el presente texto trataré el tema de la asertividad en
oposición, referida a la capacidad de ejercer y defender nuestros
derechos personales sin violar los ajenos (por ejemplo: decir no,
expresar desacuerdos, dar una opinión contraria o no dejarse manipular).
Dejaré el interesante tema de la asertividad en el afecto (por ejemplo:
decir “te quiero”, contacto físico, dar refuerzo o expresar
sentimientos positivos) para otra publicación.
El texto está
dividido en tres partes. En la primera parte se explican los principios
básicos del comportamiento asertivo, sus ventajas y contraindicaciones,
haciendo especial énfasis en los derechos asertivos. La segunda parte se
refiere al problema de la culpa y el miedo a herir los sentimientos de
los demás como uno de los mayores impedimentos para la asertividad; se
retoman las creencias irracionales más comunes y se analizan dentro de
un contexto cognitivo y ético, mediante ejemplos y casos. La tercera
parte toca el tema de la ansiedad social, el segundo gran impedimento
para que la conducta asertiva prospere; se analiza el miedo a la
evaluación negativa y el “miedo a la ansiedad”. Finalmente, en el
epílogo, propongo una guía de ocho pasos para organizar y “pensar” la
conducta asertiva.
La asertividad es libertad emocional y de
expresión, es una manera de descongestionar nuestro sistema de
procesamiento y hacerlo más ágil y efectivo. Las personas que practican
la conducta asertiva son más seguras de sí mismas, más tranquilas a la
hora de amar y más transparentes y fluidas en la comunicación, además,
no necesitan recurrir tanto al perdón porque al ser honestas y directas
impiden que el resentimiento eche raíces.
Extracto de: CUESTIÓN DE DIGNIDAD
Aprenda a decir NO y gane autoestima siendo asertivo.
Autor: Walter Riso